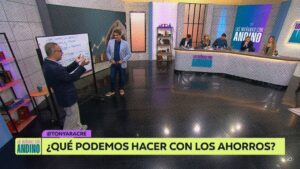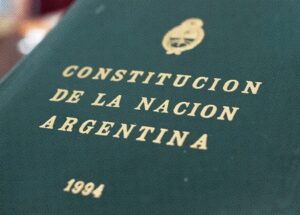GENERACIÓN MONOTRIBUTO

Los monotributistas a la espera de su caja navideña.
Escribe: Martín Burgos
La historia económica enseña que los ciclos de acumulación de capital en las economías periféricas son escasas, y que cada una se inscribe en un contexto particular, y tiene sus contradicciones particulares que, al fin y al cabo, termina provocando su crisis. En el caso argentino, se puede marcar 4 regímenes de acumulación bien marcados en la era moderna: el peronismo que suele interpretarse como la “primera fase de industrialización por sustitución de importaciones”, con asalariados registrados y pymes creciendo bajo la protección comercial y los numerosos incentivos financieros y políticas industriales. La segunda fase de crecimiento importante fue la de 1964/1974, llamada también de “segunda fase de industrialización por sustitución de importaciones”, donde las empresas transnacionales hacen su aparición en los sectores industriales claves.
Entre 1974 y 1991 no hubo crecimiento importante, fueron más de 15 años de crisis recurrentes en los cuales la deuda externa apareció como el primer principal problema económico. A partir de esos años se empieza a medir la pobreza y se habla cada vez más de la informalidad laboral, algo que siempre fue estructural en las economías latinoamericanas pero cuyo estudio se hizo más sistemático. La década de la Convertibilidad es el siguiente período de acumulación importante, con tipo de cambio fijo, bimonetarismo, privatizaciones y un mercado de trabajo estallado. El desempleo crecía aún cuando había crecimiento económico. La principal contradicción en ese ciclo terminó siendo entre algunos sindicatos (reunidos en CTA y MTA) y los desempleados nucleados en los movimientos piqueteros. Estos terminaron llevando la estocada al modelo, junto a la clase media que terminó siendo víctima del bimonetarismo bancario.
Ahí nace el monotributo, una forma de institucionalizar el empleo informal que se estaba generalizando al lado de un desempleo creciente. Su aprobación en Argentina se hizo en 1998, a tono con lo que ocurrió en la región y bajo el influjo de los organismos multilaterales de crédito. Su único propósito era empezar a cobrarles a los trabajadores informales contra la promesa de una jubilación que, por ese entonces, estaba en manos de las AFJP. Es decir que el monotributo nace como una invitación al trabajador informal a pagar impuestos, a entregarles parte de sus ingresos a las obras sociales y prepagas, y otra parte a los bancos a través de las AFJP. Fue una muestra más de que los impuestos debían recaer sobre los más pobres para poder solventar las cuentas de un modelo económico insostenible.
El siguiente ciclo de acumulación importante se dio durante el kirchnerismo, en el cual el crecimiento industrial y el boom de los commodities permitió resolver muchos de los problemas heredados de la crisis del 2001. Volvió a crecer el empleo y revivieron los sindicatos, mejorando el salario y la distribución del ingreso en un círculo virtuoso que no se veía desde el período de sustitución de importaciones. La principal contradicción fue entre los trabajadores formales y el sector agropecuario, una disputa muy ricardiana por la distribución de la renta de la tierra y, en última instancia, quien se quedaba con la mejora de los precios internacionales de la soja producto del auge de la economía china. Las retenciones a las exportaciones fueron, como ya se sabe, la herramienta por la cual se daba esa disputa.
Este ciclo se empezó a agotar cuando cayeron los precios internacionales de la soja, en 2013, y desde entonces Argentina no ha podido recuperar un ciclo de acumulación de capital relevante. Desde entonces fue creciendo la informalidad y el desempleo, junto a la cantidad de monotributistas. Este fenómeno se dio sobre todo durante el gobierno anterior, en el cual la cantidad de monotributistas llegó a la friolera de 2,8 millones de trabajadores.
La categoría de monotributo es muy amplia, y abarca desde profesionales hasta repartidores de plataformas. A esto se le fue agregando variantes, como el monotributo social orientado a los movimientos sociales, y el monotributo tecnológico, pensado para los informáticos que trabajan para empresas de otros países. Todo ese mundo, al que podemos agregar también los autónomos, tiene un solo tipo de relación con el Estado: el de ser sujetos de impuesto, una relación fiscal, a la cual se le agrega un aporte de salud y por jubilación insuficientes en todo sentido. Los monotributistas ya saben que van a cobrar la jubilación mínima cualquiera sea su categoría. Por lo menos ahora sus aportes no van a las AFJP, sino que con la estatización del sistema refuerza la relación fiscal/contributiva con el Estado, aunque esto no le sirve a nadie. No le sirve al Estado porque lo que se recauda por monotributo se ha diluido fuertemente con la inflación. No le sirve al monotributista porque no hay incentivo a estar bien categorizados. Al contrario: en tiempo de amplia moratoria previsional, pagar el mínimo parece bastante racional, si en el mejor de los casos el monotributista se jubila con la mínima.
No existe tantos estudios sobre los monotributistas como debería haberlo, dado que esa categoría fiscal es muy abarcativa. La utiliza el Estado para esconder relaciones laborales y eludir las contribuciones correspondientes, pero persigue a los empresarios que lo usan con el mismo fin. Se ha enfocado mucho en el mundo de los trabajadores de plataforma, pensando que a pesar de su escaso número pueden ser una tendencia a futuro, la famosa “uberización” de la relación laboral. En verdad, mucho más importante que eso es la “monotributación” del empleo, algo que viene dándose desde los años noventa. Hay toda una generación de trabajadores estatales y profesionales que nunca conocieron la relación de dependencia, y que terminarán con una jubilación muy magra. La pregunta que nos podemos hacer es si esa generación de monotributistas pueden convertirse en un actor político relevante para pelear por otros derechos.
En las últimas elecciones presidenciales, se sabe que los informales tendieron a votar a Milei mientras que los formales tendieron a hacerlo por Massa. La racionalidad detrás de eso es que Milei llamaba a flexibilizar las relaciones de trabajo que, en el caso de los informales, ya eran flexibles. No tenían nada para perder, mientras que los trabajadores formales si lo tenían. En esa grilla de lectura uno tiende a pensar que el monotributista se encuentra más cerca del informal que del formal. Pensamos también que debemos dejar de criticar a los informales por sus opiniones políticas, sino ve de que manera incluirlos en un proyecto de país más abarcativo. No debe ser fácil para un trabajador de plataforma que le digan que es un “esclavo digital” o algún concepto rimbombante sobre la novedad que es el capitalismo tecnológico. Hay que tener una visión crítica, que tomen conciencia de su situación, pero en términos políticos no termina de cerrar esas visiones, e incluso pueden tener efecto inverso: que reivindiquen su situación, su forma de trabajo e incluso su sector. Algo de eso debe haber influido para que voten a Milei. De hecho es muy probable que este sector termine siendo uno de los más afectados por las políticas del gobierno libertario, y las principales víctimas del desempleo, como lo fueron los trabajadores informales durante la Convertibilidad. De darse un nuevo proceso de acumulación de capital, cuyos motores serían los sectores exportadores, es muy probable que las grandes contradicciones se termine dando con los sectores informales, como lo fue durante los años noventa.
Por lo tanto es necesario abrazar al conjunto de los monotributistas, sin distinción de categorías fiscales ni de categoría socio-profesionales, y plantear un trabajo política desde el Estado, en el cual se los pueda dar un reconocimiento mayor del que tienen. Una relación con el Estado que vaya más allá de los tributario. Si no es posible pasarlos a los convenios colectivos de trabajo, si no es posible pasarlos a un estatuto específico como se intentó hacer con el estatuto del trabajador de plataforma, debido a las resistencias que existe en las empresas y en los sindicatos, hay que pensar en otro tipo de inclusión. A nuestro entender, la primera propuesta es darles la posibilidad de jubilarse con un mayor haber en función de un aporte suplementario además del que hoy existe, que tengan la posibilidad de tener una jubilación digna, y mucho mejor que otros trabajadores que nunca aportaron en su vida. Es simplemente justicia, y de eso se nutre la formación de un nuevo actor político en las sociedades modernas. Hecho esta primera propuesta, solo queda hacer la organización social de este potencial actor político.
Monotributistas del mundo, uníos
Descubre más desde hamartia
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.