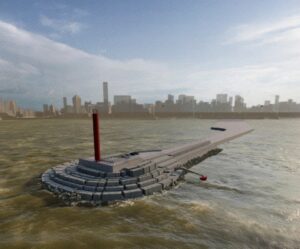VIVIR RESPONDIENDO

Nuestra vida cotidiana está digitalizada. Parece que estamos disponibles 24/7 para responder a una demanda enloquecedora y que no es ni más ni menos que la resultante del cruce entre neoliberalismo y tecnologías digitales. En esta nota, pensamos en las consecuencias en nuestra salud mental y en cuáles son las posibles salidas de las que disponemos, con algunos testimonios de quienes se animaron a probar algo diferente.
Escribe: Micaela Villarroel y Camila Monsó
Publicada originalmente el viernes 4 de octubre del 2024 por La Tinta
Empieza el día, apagás la alarma y lo primero que alcanzás a saber: hay notificaciones pendientes. Proliferan los grupos de WhatsApp, aparecen nuevas redes sociales, se multiplican los canales de difusión, los mensajes entran a toda hora. Si no respondés, te llega un mensaje por otro medio: “Te mandé un mail, ¿lo viste?”. Dejás el celular un par de horas y, cuando lo agarrás de nuevo, 170 mensajes sin leer. Te sentís agobiadx, no querés entrar ni a los grupos de amigxs, pero, si no lo hacés ahora, se van a empezar a acumular. Parece que estamos disponibles 24/7 para responder a una demanda enloquecedora y que no es ni más ni menos que la resultante del cruce entre neoliberalismo y tecnologías digitales.
Lo que se nos hace insoportable no es unilateral. Nosotrxs también demandamos, mandamos ese mensaje a las 9 de la noche diciendo: “Ya sé que es tarde, te lo mando para que lo veas mañana”. Estamos sosteniendo colectivamente un ritmo de demandas, comunicaciones e informaciones que padecemos. Más allá de las grandes explicaciones de este tiempo histórico y de los mecanismos afectivos del neoliberalismo, pensamos en algunas consecuencias en nuestra salud mental y en cuáles son las posibles salidas de las que disponemos, con algunos testimonios de quienes se animaron a probar algo diferente y el alivio que obtuvieron.
La demanda desquiciada
Empecemos por lo obvio, nuestra vida cotidiana está digitalizada. ¿Hay actualmente un “fuera de” la tecnología, de lo digital, de lo virtual, de esto que no sabemos muy bien todavía cómo nombrar? Existen poderosos mecanismos que operan tecno-afectivamente para que nos sea muy difícil desconectarnos ―muchos diseñados desde conocimientos “psi” puestos al servicio del capitalismo― y que llevan a que estemos desarrollando comportamientos adictivos en relación al celular y el consumo de contenidos. Así, la dimensión digital va ganando territorio, a tal punto que se habla de “vida on life”, en el intento de superar la separación hoy inexistente entre vida online y vida offline.
Se producen algunas consecuencias de la digitalización de la vida cotidiana con relación a la demanda. A la primera, la podríamos ubicar en la dimensión de la pérdida. Mientras que, antes, la transmisión de un programa de televisión se veía en el momento o se perdía, ahora, todo queda guardado digitalmente. No hay pérdida, hay acumulación.
A la vez que hay cierta facilitación. Para hacer un pedido o iniciar una comunicación con alguien, no tenemos que poner el cuerpo, intentar coincidir, ir hasta su casa, esperarle, lo que sea. Es tan fácil como enviar unos cuantos caracteres cualquier día a cualquier hora y esa demanda aguardará en diferido, asincrónicamente, hasta que la persona demandada disponga de cualquier momento libre (en el colectivo, una sala de espera, un semáforo, hasta en el baño) para poder responder.
Y los mecanismos de control tales como la posibilidad de saber cuándo alguien leyó un mensaje, si está en línea o cuándo fue el último momento de conexión ―pero también las historias que subimos y que exponen lo que estamos haciendo― solo aumentan la sensación de tener que responder (o de que deben respondernos).
Son mecanismos afectivos que llevan a la hiperconectividad, en la que circula una demanda fácil de iniciar, sin pérdida y en donde funcionan lógicas de control propias de las redes sociales. Es posible leer en esto un estilo de lazo al otro que rechaza el enigma, el deseo, lo inesperado de la contingencia. Y que, mediante atajos posibilitados por la tecnología, apuntan directamente al objeto.
Tiempo continuo, sin cortes, superpuesto
Al tiempo de hace unas décadas podríamos representarlo como una sucesión de bloques que ocurrían en momentos y espacios bien diferenciados. El trayecto de la casa al trabajo implicaba un cambio real, una discontinuidad espacial y temporal, había un respiro entre cada momento. Lo que hace la dimensión digital (llevada a cuestas con un celular) es cubrir cualquier interrupción, porosidad, espacio vacío, con una película densa hecha de contenido, información y demanda. Cargamos con una suerte de nube digital que recubre cualquier posibilidad de soledad, silencio o aburrimiento.
Esta presencia digital no solo ocupa esos intersticios que antes quedaban vacíos, sino que se superpone con nuestras actividades presenciales. A tal punto que algunas investigaciones sobre el uso del tiempo contabilizan en 31 horas un día promedio (7 horas de multitasking valen por dos). Un día de 31 horas, una verdadera postal de la locura de la época. Vivimos en un tiempo denso, sin grandes discontinuidades, el fondo de una pantalla que nunca se apaga y que, de algún modo, redefine la manera en que existimos y compartimos el mundo.
Algunas consecuencias: ya no funcionan como antes las dicotomías trabajo-vida personal, obligación-espontaneidad, tiempo ocupado-tiempo libre. Por un lado, la ya conocida experiencia de que el tiempo de trabajo y vida personal están entremezcladas, principalmente, por el uso laboral de WhatsApp y por los trabajos homeoffice o remotos. Por otro lado, una sensación de cierta inversión entre obligación y espontaneidad. Por ejemplo, se está naturalizando agendar cosas que antes se hacían espontáneamente (escribirle a un amigue, salir a caminar) o actividades, que antes se hacían por placer, empiezan a sentirse como algo que “hay que hacer” (como contestar en un grupo de gente querida de WhatsApp).
A la vez, el tiempo de algunos trabajos se siente más sereno que el tiempo “libre”, minado hoy por este exceso de demanda y estímulos. Quienes alternan entre el uso intensivo de las tecnologías y trabajos que los obligan a desconectar ―docentes o trabajadores de la salud― encuentran más calma en el ámbito laboral que en un «descanso» invadido por notificaciones u ocupado en un scrolleo infinito. Esta experiencia, bien conocida por quienes tienen hijes, implica la sensación de esperar con ansias la jornada laboral como un espacio de respiro a la demanda permanente, un momento para tener tranquilidad. De esta manera, el trabajo (ese espacio al que identificábamos como el de alienación) puede ofrecer un refugio temporal a la demanda “sin límites” de la hiperconectividad.
Respuestas sin pérdida: acelere, procrastinación, aturdimiento
Algunas consecuencias de la demanda sin pérdida es la ansiedad de responder a todo y rápido. Mientras más respondemos, más aceleradxs estamos, más exigencia sentimos, más demanda generamos (sí, porque, si respondemos a todo y respondemos rápido, es probable que seamos más demandados). El afecto de aceleración es el superyó descarnado: cuanto más le das, más te pide y, entonces, el mundo se mueve a un ritmo imposible de alcanzar. Pasamos de un estímulo a otro, sin poder permanecer o dejarnos afectar realmente por ninguno. Y ahí está la paradoja: pasan muchas cosas, pero pasamos de todas.
Otra cara de la misma moneda: la procrastinación. Acá tampoco hay pérdida (no decimos que no, no lo soltamos), sino que es algo que acumulamos como pendiente, como un sí diferido en el tiempo que nunca se resuelve.En cualquier caso, no hay tiempo para saber qué queremos realmente, porque la antesala para saber eso es casi siempre un instante de aburrimiento, de duda, de silencio, hoy taponados por los estímulos digitales.

Perder para no perdernos
Es importante saber que, en estos malestares propios de la época, todos formamos parte activamente. Nosotrxs también demandamos, llenamos de notificaciones la pantalla de los demás, sentimos ansiedad ―o angustia― cuando un mensaje tarda unas horas en ser respondido. Los silencios contemporáneos vienen con su propio manual de interpretación: «Es ghosting», «no me quiere», «no le da importancia». Un alivio podría venir de la mano de dejar de interpretar constantemente al otrx y simplemente esperarle. Soportar que se tome su tiempo, soportar que no pueda o no quiera contestarnos, considerar que seguramente eso no sea personal. Y tener un registro de cómo nos dirigimos a los demás, en qué horarios, con qué exigencia.
A la vez, reconocernos en esa misma libertad: tomarnos un tiempo, escuchar cuando no tenemos ganas de responder, decidir hacerlo después. Decidir no hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué tendríamos que estar disponibles para responder todo el tiempo, solamente porque tenemos un celular?
Estar más conectadxs, pero con nuestro deseo implicaría entender que no tenemos que responder a todo, que casi siempre hay algún margen de libertad en el que podemos elegir. Y elegir es perder algo, con el alivio que eso implica. Quizás no leamos los 350 mensajes del grupo sólo porque están ahí, en la pantalla, en la nube, en la app. Porque cuando lo cotidiano se convierte en exigencia constante, el deseo se extravía y lo que antes era un placer se convierte en una tarea más en nuestra lista infinita de pendientes. El deseo requiere de una aproximación sutil, un rodeo que lo mantenga vivo, un cuidado especial para que no se apague. La demanda permanente lo ahoga.
Invenciones
Si bien no hay recetas al malestar, sino que se trata de invenciones singulares, hemos recogido algunas de ellas, en tanto abren el horizonte de la imaginación y pueden dar alguna pista para la invención propia.
¿Cómo sería mi vida sin WhatsApp? Eso se preguntó un día M. Se hartó de hacer regalos a personas que casi no conocía, solamente porque la terminaban agregando a los grupos de WhatsApp de los cumpleaños. “Me di cuenta de que las redes te dan la ilusión de que podés sostener más de lo que podés realmente. Todo el tiempo surgen propuestas y las vas metiendo en los huecos de tiempo, hasta que no queda ninguno. Si no existiera WhatsApp, una no podría tener tantos amigos o tantas redes. Y están buenas las redes, pero hay un exceso que ya no puedo aguantar”. E insistió en la idea de que “no se trata tanto de saber que esto es un problema, porque lo sabemos todxs. Se trata de una decisión”. Respondió el primer mensaje que le enviamos para que colaborara en esta nota y, a la semana, le consultamos para que amplíe uno de los puntos. Nunca más respondió. Su silencio hizo más efecto que cualquier cosa que nos pudiera explicar. A buen entendedor…
Basta de agendar cosas que antes hacía espontáneamente. Así se propuso A. cuando empezó a notar que estaba agendando cosas como escribir a sus amigas o salir a caminar. “Primero, lo justificaba, diciendo: ‘Si no me lo agendo, ese tiempo termina siendo ocupado por trabajo o militancia’. Después, me di cuenta de que no, que eso que yo pensaba que era defender mi tiempo libre, en realidad, era convertir en un trabajo más, en un ítem del listado de tareas, cosas que antes hacía porque quería. Me propuse cortar a determinada hora el trabajo y, sobre todo, las notificaciones de WhatsApp, llega un horario del día que directamente las desactivo. Y confiar en que lo que quiero hacer, lo quiero hacer y punto, no hace falta anotarlo”.
Entraba por una pasadita rápida en el Instagram y siempre terminaba dos horas scrolleando. Eso le preocupaba a V. “Estaba con una sensación de estar aturdida mentalmente, hasta que pude identificar que era los días que más usaba Instagram. Una colega me recomendó desinstalarlo del celular, así que lo probé. Ahora llevo más de un mes y se re nota la diferencia. Estoy más tranquila y se me fue la sensación de estar muy pendiente de lo que pasa ahí. Me deja un poco afuera no estar enterada de ciertas noticias, eventos, actividades, eso sí es una pérdida, pero, en general, me siento mejor”. Un mes después, nos escribió para contarnos que ahora se instalaba el Instagram los fines de semana, que había encontrado ese punto medio que le funcionaba mejor.
Volví al mail para comunicarme con personas que están lejos. Fue la solución que encontró L. “Como no me gusta hablar por teléfono, el WhatsApp primero me vino re bien, pero después llegué a creer que no quería a nadie porque no quería que me escriban más. Hablando con una amiga, se me ocurrió lo del mail… Se lo propuse a mi familia y un par de amigos que viven afuera, y tuvo buena aceptación. Es lindo tomarse el tiempo de redactar un mail, con texto más largo. Y que haya espera, supongo que como cuando se mandaban cartas escritas. Me devolvió las ganas de saber de la vida de los otros”.
¿Y si volviera a hablar por teléfono, atendiendo sin saber quién llama ni por qué? Eso se preguntó C. que, con casi 40 años, recuerda como lo más preciado de su adolescencia hablar por teléfono mientras enroscaba con sus dedos el cable. Puso un mensaje automático en su WhatsApp: “Por trabajo o militancia respondo hasta las 16 h. Otros asuntos, llamar al fijo”. Nos contó que se siente muy bien desde ese día que compró un teléfono usado (con cable, por supuesto) y pidió el alta de la línea. “Con ese mensaje automático de WhatsApp, logro filtrar un poco. Quien realmente tenga ganas de hablar conmigo se va a tomar el tiempo de llamarme”.
El último reclamo antes de cada ruptura: “Y pasaban las horas y vos no contestabas”. La frase pertenece a P., una adelantada a su época. “Apenas me instalé WhatsApp hace más de diez años, me di cuenta de que era un sinfín y lo empecé a usar como si fuera un mail, aunque genera malestar y ofensa de amigos, de mis viejos, porque no respondo o respondo tarde. Incluso, es fija que sale en peleas de pareja. Pero nunca di el brazo a torcer y, hace un par de años, hay más tolerancia, se está desnaturalizando esta ridiculez de que tenemos que responder a cualquier hora cosas que no son urgentes”.
Orientarnos desde el psicoanálisis
Señalar a la tecnología como el problema solo nos va a desorientar. Las tecnologías digitales, al igual que cualquier otro artefacto, puede abrir o cerrar caminos hacia el deseo. Si, antes, las horas interminables de trabajo doméstico absorbían el tiempo vital, hoy, la tecnología puede abrir espacio para lo que escapa a la lógica del utilitarismo.
En el centro del asunto, lo que está en juego es el deseo. El «sin pérdida» y el «empuje a más» (que Lacan nos ayuda a entender como parte de un engranaje en el cual las lógicas del capitalismo se emparentan con las del superyó), hoy, se despliegan con una velocidad inédita. Las tecnologías digitales no son inocentes: están atravesadas por esa misma lógica. Nos empujan a consumir. Pero lo que consumimos no son solo productos: son imágenes, información, lazos sociales, en un intento desesperado por llenar un vacío que, por estructura, es imposible de llenar. Al final, descubrimos que lxs consumidxs somos nosotrxs.
Los sofisticados dispositivos tecnológicos articulan con precisión las coordenadas imaginarias de nuestros deseos, operando sobre nuestras afectividades. En otras palabras, hay mecanismos que son, a la vez, técnicos y afectivos, por los cuales el capitalismo se nos hace cuerpo. Pero no hay que equivocarse, lo importante es el deseo, es esa la fuerza que arde. Los mecanismos neoliberales confunden esa fuerza con el objeto al cual se articula contingentemente. Esos objetos que funcionan como proyecciones del deseo y que sirven como excusa para su trayecto. El ritmo vertiginoso de esta forma de vivir dificulta la posibilidad de tomar una pausa y una distancia necesarias para reflexionar sobre lo que queremos. En la vorágine consumista, nos encontramos a menudo extraviadxs, cansadxs, desvitalizadxs, sin saber por qué hacemos lo que estamos haciendo.
Detenernos se hace imprescindible. Poder tomar una distancia para corregir el rumbo o, incluso, para encontrarlo. Un rumbo orientado por nuestras propias marcas, aquellas que, una vez tocadas, son capaces de hacer arder nuestro deseo.
Imagen de portada: A/D.
Descubre más desde hamartia
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.