ALGO ALREDEDOR DE TU CUELLO

Un libro de relatos con narradores que casi sin lugar a dudas portan la experiencia vivencial de la propia autora como mujer, negra, migrante, y diaspórica, una intersección que sería el colmo de lo poderosa si además fuera pobre. Pero no lo es.
Escribe: Gabriela García
Intento recordar cómo llegué a este libro. Había escrito un poema sobre una joven negra migrante que limpiaba los pisos de un gimnasio con el teléfono pegado a la oreja y hablando en una lengua irreconocible con su hermana al otro lado del mundo. También sé que pensé en el “boom” de literatura africana a partir del rescate que hizo el movimiento feminista de ciertas voces. Por otro lado, el algoritmo, que sabe que vivo a ambos lados del Atlántico, me manda por IG posteos motivacionales para sobrellevar el estrés migratorio, o mis múltiples pertenencias como lo llaman otros. Así que me dio curiosidad qué tenían que decir los escritores africanos sobre este tema, o el desplazamiento del objeto, como lo llaman los etnógrafos multisituados. Intuía que a pesar de nuestras muchas diferencias entre la chica africana que pasaba obsesivamente un trapo al espejo y yo, en el fondo estaba el asunto del habitar dos mundos, pertenecer a ambos lados del oceáno. Aunque en mi caso esta frase la debería formular en una voz pasiva: yo soy pertenecida por otros. Así que busqué, sin tanto esfuerzo como hasta hace un año nomás cuando realmente debía buscar entre cientos de páginas que ofrecía google, porque por default una IA me mostró algunas caras y tapas de libros.
Elegí Algo alrededor de tu cuello de Chimamanda Ngozi Adichie porque el nombre impronunciable de la autora, su título y las mariposas sobre un fondo rojo me prometieron algo estimulante, algo que podría traerme minucias verdaderas sobre la realidad de migrar, y no sólo slogans. Voy enterándome de algunos datos. La autora es nigeriana, uno de los países angloparlantes más grandes de África, una usina de escritoras y escritores, un país pujante a su modo. Sobre el título me llevé una sorpresa hacia mitad del libro, porque esperaba algo colorido y folclórico, alguna danza de iniciación femenina que involucrara un collar, pero como dice el dicho en el inglés del colonizador: no juzgues un libro por su tapa. El cuento que le da nombre al libro no trata de nada pintoresco, más bien lo contrario. Mis prejuicios sobre Nigeria se vieron fuertemente perturbados. Me pongo a leer. Eran cuentos, los seguí en orden, a las 2 o 3 páginas supe que Chimamanda escribía bien. Podríamos aquí ponernos de acuerdo sobre qué es eso de escribir bien, o usar el chat GPT para preguntarle, pero a mí me parece que escribir bien es hacer que el lector se interese (recuerdo la etimología “estar entre”) que haga una relación con eso que está leyendo, que le impacten los temas, la gracia y originalidad con la que se escribe, que entienda a los personajes; que el texto sea eficiente en lo que hace con la mente, el cuerpo y el corazón del lector. Pero fundamentalmente que haya escritura, que haya consciencia sobre cómo se está usando el lenguaje, y para qué. De modo que en este punto ya me sentía satisfecha y además parecía que iba a leer sobre personajes con vidas muy extrañas para mí, a pesar de que atravesando la lectura me daba cuenta de que en lo esencial eran poco diferentes Al terminar el libro sentí que había hecho un hallazgo. Miles de lectores ya la habían descubierto, pero de eso me voy a enterar más tarde, cuando googlee a la autora y su obra.
La experiencia de lectura me admiró. Chimamanda ha creado para este libro de relatos narradores que casi sin lugar a dudas portan la experiencia vivencial de la propia autora como mujer, negra, migrante, y diaspórica, una intersección que sería el colmo de lo poderosa si además fuera pobre. Pero no lo es, en Nigeria no son todos pobres, negros, y bailan danzan tribales. Algunos, como ella, son hijos de docentes y llegan a dar charlas TED con millones de visualizaciones.
Voy a mencionar sólo algunos títulos y ponerles subtítulos para que tengan una idea de su universo:
La celda uno: Un muchacho que parece sacado de la versión nigeriana de Semilla de Maldad se transforma al ver cómo es vejado un pobre viejo que ha ido a parar a prisión junto a él.
De imitación: la doble vida de un pez gordo nigeriano que tiene a una querida en Lagos y a su esposa e hijos en el soñado Estados Unidos.
Una experiencia privada: dos mujeres de distintos grupos étnicos, religiosos, y económicos, se refugian en una tienda vacía hasta pasar un disturbio político en la ciudad.
Fantasmas Un viejo profesor universitario que vuelve del exilio y se reencuentra con otro que no se fue.
Agrego uno más y me detengo. Algo alrededor de tu cuello: una joven tiene “la suerte” de ser elegida entre los miembros de su familia para migrar a Estados Unidos.
Además de los temas que se pueden apreciar, la escritora llama la atención por su estilo seco y mordaz. Casi no hay explicaciones ni opiniones, a los personajes los conocemos por lo que hacen, por lo que piensan, un poco por lo que sienten. Sin embargo, no hay ningún sentimentalismo, ni romantizaciòn sobre el mundo del que provienen. Ese mundo, como cualquiera, los contiene a medias, hay escisiones, desfases, contradicciones y en sus vaivenes geográficos a ambas orillas del Atlántico están y no donde parecen estar. Una característica humana más pronunciada tal vez que en aquellos que no se mudan de país.
Quienes narran son mujeres, los puntos de vista son originales, periféricos. Por ejemplo, en el primer relato, el de la celda, la que se hace cargo de contar cómo su hermano cambia al ver el sufrimiento ajeno es una niña.
Juan José Saer decía que cada texto secreta su propia teoría literaria. Parafraseándolo diría que también lo hace con la visión del mundo de su autor. Chimamanda resulta crítica del mundo occidental representado por la cultura del individualismo, el exitismo, y el consumo en Estados Unidos. Doy prueba con este párrafo: Había llegado a convencerse de que en Estados Unidos la crianza de los hijos era un malabarismo de ansiedades, lo que estaba relacionado con consumir demasiada comida, el estómago saciado les daba tiempo para preocuparse por si tenía una enfermedad extraña sobre la que acababan de leer, les hacía creer que tenían derecho a protegerlos de la decepción, la carencia, el fracaso. La barriga saciada les permitía jactarse de ser buenos padres, como si preocuparse por un hijo fuera la excepción en lugar de la norma. Chimamanda va dejando claro a través de su escritura las diferentes maneras de estar en el mundo, es como si nos dijera que nacer en un lugar agota todo tu destino vayas donde vayas, cambien cuanto cambien tus circunstancias vitales. Como si uno estuviera atravesado por algo en lo que no se encuentra del todo pero que aun así te devuelve una idea imaginaria de quien sos. Chimamanda no idealiza su cultura propia, pero deja muy mal parada a la estadounidense, la muestra vulgar y falsa, arrasadora de las diferencias. E insiste en un punto, son los hombres los que se obnubilan con esos brillos, son ellos los que se enajenan en esa doble alienación del colonizado, son ellos los que ansían ser como los blancos, que nunca serán tan pares, porque el hombre sajón nunca titula a un negro como un igual, por más médico que sea. Esa prueba de masculinidad siempre va corriendo la vara a un punto más alto.
Aquí me gustaría recordar que son los cuerpos los que están feminizados o masculinizados, por supuesto no es tan esquemático, “nadie sabe lo que puede un cuerpo”, pero aun así vemos en los relatos de Chimamanda personajes que responden más a una forma de relacionarse con los otros y con los objetos asociada a lo masculino, y otros a lo femenino. Hay personajes mujeres que son arrastradas a dar una lucha por el reconocimiento que no es de ellas. Hay personajes mujeres que están tan ansiosas por el dominar como los hombres. Hay mujeres a las que somete y de quienes se puede extraer algún tipo de provecho al implicarlas en espectacularizaciòn del poder que creen tener algunos hombres. Y menos, pero aparecen, hombres que son feminizados, en el sentido que parecen más dedicados al amor que al poder, otra vez parezco olvidar que no es tan simple el asunto, que, aunque hombre y mujeres hacemos historias diferentes el agujero que nos quedó cuando “dios”, tal vez sin querer puso un dedo en el alma para crearnos, es para todos el mismo. Y ahí vamos arreglándonos con eso con mayor o menos cariño, aumentando o disminuyendo la potencia de la vida. En ese sentido lo que vamos a ver mucho en este libro son mujeres que se resisten al tipo de escena violenta que se les propone, y se plantan, o se vuelven a casa, o simplemente comprenden y miran diferente a sus hombres.
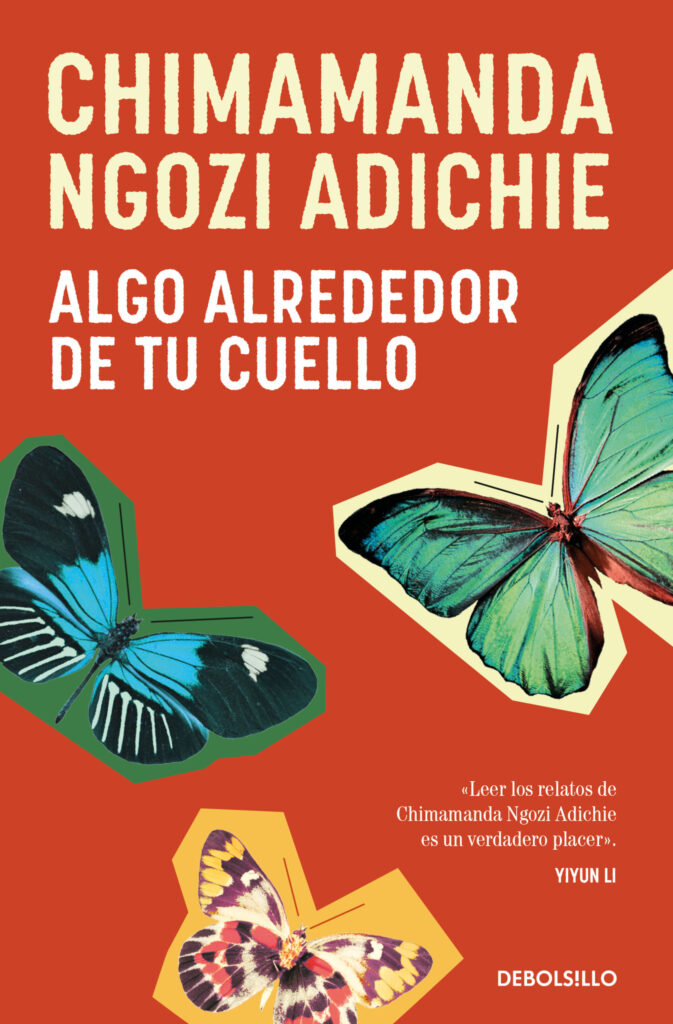
Hay más que decir sobre sobre este libro de Chimamanda, porque él como otros de la misma fuente están enlazados en esa trama que es África, y si bien este continente tiene una historia de venas abiertas como América, tiene sus particularidades, y éstas están presentes en sus literaturas. Déjenme refrescar la memoria.
Érase una vez un continente con una enorme variedad de gentes, culturas, lenguas y tecnologías, pero hacia el siglo XV comienza la extracción de esclavos negros y esta aberración no comienza a declinar hasta el siglo XIX
La situación cambió de peor a mal, o de mal a peor, cuando en el Congreso de Berlín en 1884 las grandes potencias europeas se reparten África para su expolio, trazando fronteras desencajadas de las realidades de los pueblos que habitaban el continente
No es hasta las décadas del ’50, ’60 que comienzan los procesos de emancipación, y ya sabemos que los amos del mundo no se dejan quitar las cosas por las buenas.
En la historia reciente vemos un gran desencanto a raíz de que quienes se presentaban como los líderes que llevarían a sus naciones hacia la soberanía y desarrollo, no hicieron más que oprimir sangrientamente a sus pueblos. Mientras esto ocurría el hombre blanco occidental seguía haciendo su negocio de la guerra metidos entre los despojos de sociedades que aturdidas buscaban un camino para dejar atrás siglos de injusticias y violencia y que sin embargo reproducían hacia adentro esquemas de dominación contaminados por intereses espurios.
Y por qué es importante recordar a grandes pinceladas esta historia, porque las literaturas de estos países están hechas de esta sustancia. Achiquemos el zoom y veamos a Nigeria. En principio la variedad y antigüedad de sus pueblos, lenguas, tecnologías y arte es apabullante. Por ejemplo, los nigerianos ancestrales miles de años antes de Cristo manejaban técnicas metalúrgicas que sólo fueron alcanzadas en su perfección y belleza por el hombre del Renacimiento. Hasta que un día llegó el hombre blanco y empezó a “extraer esclavos”. Más tarde, cuando en 1884 los blancos se cuadriculan África y aparecen las colonias, a Nigeria le tocaron 46 años de dominio inglés, y cuando lograron sacárselos de encima, tuvieron que saldar algunas cuentas espantosas entre ellos, hablo de una una guerra civil que dejó a los niños de Biafra con sus abdómenes hinchados y moscas sobre los labios como el estereotipo más morboso del hambre. Se desangraron y cuando lograron parar esto los que asumieron el poder, muchas veces, se convirtieron en dictadorzuelos corruptos y sanguinarios, decepcionando a la población entera que bregaba por reconquistar su soberanía y construirse contra ese pasado aterrador.
A través de estas etapas la literatura va pasando por diferentes momentos, claramente oral en el principio, algo que en general las autoras africanas mantienen en el sustrato de sus obras. Más tarde comienza el trabajo de representarse a sí mismo, cobrar consciencia de lo vivido, vislumbrar los contornos de una identidad, añorar el regresar a un paraíso perdido durante y luego de la enorme violencia colonial, recuperarse con palabras. Y ya más en las generaciones recientes, como la de Chimamanda, que es la tercera, los autores hacen de la literatura un instrumento político a través del cual se lucha por la subjetividad, por un lugar en la historia, por tejer esa urdimbre colectiva que es la memoria de un pueblo, esa que está presente en cada uno cuando cada uno es ese que arrastró las piedras de Tebas como decía Brecht. Comprendiéndola así, Chimamanda hace algo imprescindible, inventa intimidades para sentir la carne del otro, como dice nuestro autor Dani Zelko, nos permite acceder a través de sus historias a lo que no se nos ocurriría ni siquiera imaginar, lo que narra se desenvuelve en el tiempo, hay partes completas de vidas, pero sin embargo ese tiempo es intenso y no anecdótico, da con algo que es importante. Cada relato es como un vórtice que nos chupa y nos escupe del otro lado habiendo entrevisto algo novedosos, algo que nos expande el mundo y la comprensión de los muchos otros.
Chimamanda Ngozi Adichie escribe en la lengua del conquistador, pero ésta está apoyada sobre la plantilla lingüística de su pueblo de origen, no se trata de una simple yuxtaposición, las lenguas se modifican entre sí. La autora habla en inglés, una lengua que entró con sangre, y que a veces se hace trizas contra la lengua de origen, el igbo, que se asoma de su escondite para intentar decir mejor lo que no se puede decir de ningún modo, la atrocidad y belleza del mundo. En este sentido, la literatura de Adichie se inscribe en la producción del continente, y no importa cómo se lo divida para comprender sus literaturas desde occidente, todas ellas llevan esta impronta: la necesidad de apropiarse de la lengua del colonizador, esta lengua impuesta queda desterritorializada, tiene un nuevo motor, o como suelen decir en África: Las palabras son de ellos, pero el canto es nuestro.
Por otra parte, los autores africanos, y mucho menos Chimamanda , nunca se sitúan al margen de una escena social o política, hay una inmediatez con ese clima que impregna sus literaturas. Se enuncia, aunque sea tácitamente desde un sujeto colectivo e histórico. La singularidad de las historias que cuentan son un prisma para ver centellar la historia en mayúscula, sus tambores, sus fuegos, su shopping mall. Así también Chimamanda con sus stories hace History. La literatura es su aporte a ese sujeto nuevo e híbrido que ha surgido de un linaje histórico tan complejo. Una consciencia que late dentro y fuera de África, ya escriban para Newyorker, como Adichie o en un rollo de papel higiénico desde prisión como el keniano Ngugi wa Thiong`o.
Descubre más desde hamartia
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.






