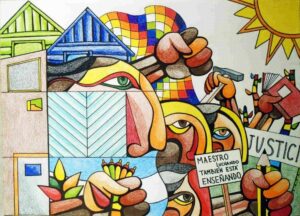LOS USOS DEL HUMANITARISMO Y LOS DERECHOS HUMANOS

«El problema que provocan los derechos humanos para cualquier orden jurídico nacional o global, es que ellos nunca cesan de no inscribirse. Son lo no dicho en cualquier sistema relacionado a las condiciones materiales por las que los humanos podemos perseverar en el ser. A saber: alimento, cobijo y cultura»
Escribe: Enrique Néstor Arias Gibert
Este trabajo puede ser expuesto en pocas palabras. La extensión que tiene se hace necesaria para su justificación.
Los derechos humanos sólo pueden ser entendidos en contraposición con otra categoría: la del derecho de las personas, es decir, la capacidad de estar en el comercio. Los derechos humanos están en relación con la fragilidad del viviente. Por eso nunca pueden estar en un pie de igualdad un tratado de libre comercio y un tratado contra la tortura.
Los derechos humanos advienen, irrumpen como acontecimiento, portados por un sujeto colectivo. Su irrupción es la de un crimen absoluto, el que se postula como ley nueva frente a un estado de situación jurídica que no los contempla. Los derechos humanos dan cuenta de la necesaria incompletitud del sistema jurídico.
Los derechos humanos no son los tratados emanados de un legislador global, ellos son la ruptura que los sistemas de dominación tratan de suturar y para esto cuentan con los comités de ética, comisiones de expertos y sínodos de bienaventurados. El modo de “civilizarlos” es leerlos como un código más o como una inscripción en un cielo legible accesible sólo a los expertos. Este modo de recibir los derechos humanos vuelve a coronar al filósofo-rey platónico que sabe dónde está el bien.
El problema que provocan los derechos humanos para cualquier orden jurídico nacional o global, es que ellos nunca cesan de no inscribirse. Son lo no dicho en cualquier sistema relacionado a las condiciones materiales por las que los humanos podemos perseverar en el ser. A saber: alimento, cobijo y cultura.
Los derechos humanos aparecen en el momento en que las condiciones materiales se tornan demanda por la articulación de la palabra y encuentran la corporeidad de un sujeto colectivo que los porta. Por eso no se dicen con el discurso de la universidad, sino con el discurso del analista, no hay una enciclopedia de saberes, sino una escucha de un decir del sujeto que demanda que, en todo caso puede ser puntuada por el sujeto supuesto saber. Pues la verdad es lo que se anuda en el discurso del sujeto.
También por eso el verdadero nombre de los derechos humanos es el de la Seguridad Social, es decir, alimento, cobijo y cultura.

¿Existe algun derecho que no sea humano?
Juan Carlos Morando hace varios años me formuló la pregunta del título que resulta pertinente para pensar los derechos humanos. La pregunta pone en cuestión la existencia misma de estos, pues la afirmación de que todos los derechos son humanos niega a la categoría cualquier tipo de significación para convertirse en una simple expresión emotiva, un flatus vocis. En todo sistema de la lengua toda unidad significante encuentra su valor en la relación de diferencia con las otras unidades significantes. Si el termino derechos humanos es coextensivo con el término derecho, el agregado de humanos carece de valor.
Pero la pregunta de Morando da en el clavo sobre las corrientes de interpretación de los derechos humanos actualmente en boga desde la academia y los órganos de poder.
Los derechos humanos, en la concepción de la mayoría de los juristas, tienden a presentarse como un Código, como otro corpus de derecho positivo de naturaleza supra legal o supra estatal. De este modo, los derechos humanos obran como una materia más del derecho positivo, diferenciada sólo en cuanto a la materia y al órgano legislador. La matriz común de las corrientes principales con las que el derecho se piensa, suponen una preexistencia al sujeto, de los valores y los referentes y que la verdad de los derechos humanos sería una adecuación a un punto de referencia ideal. De este modo, para los positivistas, los derechos humanos no son otra cosa que lo que surge de los tratados internacionales con validez legal mientras que, para los jusnaturalistas, estos tratados serían simplemente la expresión de un bien superior ya inscripto en la naturaleza. En definitiva, en ambos supuestos, los DD.HH. están constituidos en un más allá del sujeto y su conocimiento se mantiene en la lejana definición de la adequatio intellectus ad rem.
De este modo los derechos humanos son dados desde una estructura inteligible cuyo conocimiento es el resultado de un saber. Así, “…se piensa en un sistema de referentes que fundamente criterios que guíen la acción, o en contenidos o normas de conducta con los que el sujeto pueda identificarse o conformarse” (Vasallo: 2014,7). La consecuencia inmediata de ello es la aparición de quienes se afirman en el lugar de sujeto supuesto saber (comités de ética, opinión de los expertos, etc.) y la justificación de intervenciones humanitarias de los países centrales por la ruptura del Código de los Derechos Humanos tal como esos mismos países lo conciben.
Esta correlación entre la presentación de los derechos humanos como un saber y las intervenciones humanitarias de los países centrales no es efecto de una casualidad sino que ambas se encuentran vinculadas por una razón de estructura discursiva. Mientras el amo clásico se presenta como tal en tanto asume por sí una posición de privilegio, cuando el lugar del agente es ocupado por el saber, los efectos de estructura son totalmente distintos. En el discurso del amo la posición privilegiada es efecto del acto performativo de investimento. Las resistencias, el cuestionamiento de esta posición, abren el espacio a la discusión política que cuestiona el lugar y la posición del amo.
El problema del discurso que instala en el lugar del agente al saber, es que se presenta no como el dominador sino como el sirviente de una razón universal objetiva, de un bien común del que el sabio es el garante.
Frente a este discurso toda oposición es barbarie contra la marcha de la Razón. El saber se presenta siempre como saber absoluto ordenado a partir de un significante amo que totaliza las proposiciones discursivas.
Es importante señalar que para que concurra esta característica de discurso ya acabado es indiferente que el mismo haya sido escrito en documentos positivos (tratados internacionales o universales de derechos humanos) o que se encuentren manifiestos en un cielo inteligible, tal como socarronamente se refería Sartre a esa posición. En uno u otro caso el efecto de cierre se produce, pues el discurso de la Universidad presupone un corpus al que se accede desde un saber completo o a completarse. Esta indiferencia también da cuenta de la extrema cercanía existente entre el jusnaturalismo y el juspositivismo, ambos productos del discurso de la Universidad. Si el proyecto de los derechos humanos no fuera otra cosa que un corpus a ser develado pero ya producido, el mismo sería simplemente una forma particular de derecho internacional público distinguido exclusivamente por la materia y por jerarquía que, contingentemente, ha sido discernida por ese mismo derecho internacional público.
Lo que quiero señalar fundamentalmente es que en este triunfo aparente de los Derechos Humanos plasmado en su reconocimiento (en que el reconocimiento supone un conocimiento no conciente de un objeto ya dado) por el derecho internacional público, el producto como tal borra el proceso de producción. La presentación de los derechos humanos como código de la comunidad de Estados olvida que, precisamente, los derechos humanos aparecen como la negativa a la totalización del corpus jurídico dictado en orden descendente, como una resistencia a la totalización del derecho en el derecho del Estado. La reificación de los derechos humanos como producto pretende borrar las huellas de su producción como resistencia a la totalización. Y esta resistencia, como un campo de fuerza en la determinación de contenidos jurídicos pone en riesgo la persistencia del discurso de la Universidad en la materia ya que, de ser así, se afecta la integridad del corpus jurídico y con ello la posibilidad del saber como materia accesible sólo a los expertos.
LO QUE HOBBES CUESTIONA
Tanto quienes conciben los derechos humanos como un código más, como quienes creen en la existencia de un cielo inteligible, abrevan en concepciones platónicas, premodernas, inspiradas en la imagen del filósofo-rey, de una categoría particular de sujetos que tienen un saber que los autoriza a mandar (para eso usa la imagen del timonel de un barco y otras similares). Ello supone que toda ley es cuestionable por la falta de adecuación a un orden superior que sería el que daría validez a los actos del legislador. De allí también se deriva la doctrina aristotélica de las formas puras e impuras de gobierno (monarquía-tiranía, aristocracia-oligarquía y democracia-demagogia) tan en uso por los republicanos de varieté autóctonos (1).
En la concepción de Platón que se mantiene en los adoradores y adoratrices de los comités de ética y sínodos de bienaventurados, existiría una epísteme, un saber cierto y justificado a la que tendrían acceso estos filósofos frente a las opiniones y prejuicios del vulgo. En la medida que los filósofos son los que conocen las ciencias de lo justo, lo bello y lo bueno es a ellos a quienes debe confiárseles el gobierno. Son ellos los que tienen el derecho a gobernar.
La reacción de Hobbes, que es el punto de partida explícito de la modernidad (cuyos primeros pasos debemos a Maquiavelo), consisten en señalar que cada quien considera por sí lo que es bello, considera bueno lo que le agrada y justo lo que le conviene. En este punto coincide con Spinoza del Tratado teológico político y del Tratado político y las meditaciones de Pascal.
Si no hay ciencia de lo bello, de lo bueno y de lo justo, quienes afirman poseer ese conocimiento sirven a un saber imaginado y, por otra parte, ningún conocimiento da derecho a gobernar. Del mismo modo que no es necesario que el gobernante sepa qué es lo bello, lo bueno o lo justo más allá que cualquier mortal.
Para la concepción moderna, no es el conocimiento la base de la autoridad política, sino el consenso. En el fondo, se reivindica a Protágoras del diálogo homónimo de Platón:
Entonces Zeus, temeroso de que nuestra especie se extinguiera del todo, envió a Hermes para que llevara a los hombres el respeto mutuo y la justicia, a fin de que hubiese ordenamientos y lazos que estrecharan su amistad. Hermes preguntó a Zeus de qué modo daría a los hombres tales dones: ¿acaso he de repartirlos en la forma en que las artes lo han sido? (…). Pues éstas lo fueron así: uno, solo, conocedor del arte médico, es suficiente para muchos que lo ignoran, y lo propio ocurre con los que ejercen otras profesiones. ¿Depositaré también de esta manera en los hombres la justicia y el respeto mutuo, o he de repartirlos entre todos? Entre todos -repuso Zeus– que todos tengan su parte, pues las ciudades no llegarían a formarse si sólo unos cuantos participaran de aquellos como de las otras artes. E instituye en mi nombre la ley de que, a quien no pueda ser partícipe del respeto recíproco y de la justicia, se le haga morir cual si fuera un cáncer de la polis.
Lo que afirma Hobbes es que las diferencias entre amos y siervos no se establecen por la diferencia de ingenio pues no abundan los necios que prefieren ser gobernados por otros y no por sí mismos. No tiene mayor relevancia si los hombres son iguales o son desiguales. Lo que tiene importancia es que los hombres desean ser tratados como iguales. Y es en esta matriz donde se inserta la expresión de Gramsci: “Todos los hombres son filósofos” y la diferencia con el matiz de Filósofo-Partido que fue adquiriendo el stalinismo y tiene el troskismo desde su origen.
La conclusión de Hobbes, es que teniendo en cuenta ese deseo de igualdad, esa resistencia a ser gobernado por quien se considera igual, hace necesario el pacto que acabe con el estado de naturaleza en la que el hombre es lobo del hombre. A similares conclusiones llega Spinoza:
El derecho natural de cada hombre no se determina, pues, por la sana razón, sino por el deseo y el poder. (…) No están pues, más obligados a vivir según las leyes de la mente sana, que lo está el gato a vivir según las leyes de la naturaleza del león. Por consiguiente, todo cuanto un hombre, considerado bajo el solo imperio de la naturaleza, estime que le es útil, ya le guíe la sana razón, ya el ímpetu de la pasión, tiene el máximo derecho de desearlo y le es lícito apoderarse de ello de cualquier forma, ya sea por la fuerza, el engaño, las súplicas o el medio que le resulte más fácil; y puede por tanto tener por enemigo a quien intente impedirle que satisfaga su deseo.
De lo anterior se sigue que el derecho e institución de la naturaleza, bajo el cual todos nacen y viven la mayor parte de su vida, no prohíbe más que lo que nadie desea y nadie puede; pero no se opone a las riñas, ni a los odios, ni a la ira, ni al engaño, ni a absolutamente nada que aconseje el apetito. (Spinoza: 2003, 336)
Tanto Hobbes como Spinoza sostienen que en el estado de naturaleza es lícito hacer cuanto puedo y que solo la institución de la ley evita ese estado de lucha por los apetitos, entre los hombres. La emergencia de la ley es lo que hace que algo sea justo o injusto, lícito o ilícito. La institución de la ley es la que permite a los humanos vivir con seguridad y sin miedo. Al no existir otra regla de la licitud que la establecida por el soberano, carece de sentido la discusión de la legitimidad del orden existente pues es éste el que introduce la legitimidad.
Pero en este exacto punto, sólo Spinoza es realmente coherente con los puntos de partida. Para Spinoza:
…sin la ayuda mutua, los hombres viven necesariamente en la miseria y sin poder cultivar la razón, (…) los hombres tuvieron que unir necesariamente sus esfuerzos. Hicieron, pues, que el derecho a todas las cosas, que cada uno tenía por naturaleza, lo poseyeran todos colectivamente y que en adelante no estuviera determinado según la fuerza y el apetito de cada individuo, sino según el poder y voluntad de todos a la vez. (…) Por eso debieron establecer, con la máxima firmeza y mediante un pacto, dirigirlo todo por el sólo dictamen de la razón …
… En efecto, es una ley universal de la naturaleza humana que nadie desprecia algo que considera bueno, sino es por la esperanza de un bien mayor o por el miedo de un mal mayor; (…) Digo expresamente, aquello que le parece mayor o menor al que elige, no que las cosas sean necesariamente tal como él las juzga. (…) Ahora bien, de esta ley se sigue necesariamente que nadie prometerá sin dolo ceder el derecho que tiene a todo, y que nadie en absoluto será fiel a sus promesas, sino por el miedo de un mal mayor o por la esperanza de un bien mayor. (Spinoza; 2003, 338-9)
Para Hobbes, la naturaleza de la justicia consiste en cumplir aquellos acuerdos válidos instituidos por el poder civil que obliga a cumplirlos (Hobbes: 1999, 132). Y de este punto de partida común llega a la conclusión que una vez establecida la sociedad civil se ceden todos los derechos y “…el que quebranta un pacto o convenio y declara que puede hacer eso conforme a la razón no puede ser aceptado en el seno de ninguna sociedad que se una para que los hombres encuentren en ella paz y protección” (Hobbes: 1999, 134). Es decir que, para Hobbes, realizado el pacto social, las partes han renunciado a la posibilidad de denunciarlo y quedan sometidas a la autoridad del soberano. Esto se expresa también en el mito contemporáneo del monopolio de la fuerza por parte del Estado.
En esta divergencia es donde la posición de Spinoza se asume claramente monista y materialista.
Concluímos pues, que el pacto no puede tener fuerza alguna sino en virtud de la utilidad y que, suprimida ésta, se suprime ipso facto el pacto y queda sin valor. Por tanto, es necio pedir a alguien que nos sea siempre fiel a su promesa si, al mismo tiempo no se procura que al que rompa el pacto contraído, se le siga de ahí más daño que utilidad. (Spinoza: 2003, 339).
Para Spinoza no existe renuncia alguna posible pues la fuerza y el deseo de perseverar en el ser permanecen en cada viviente. Y toda amenaza sobre este perseverar en el ser no es admitida sino por la esperanza de un bien mayor o el temor de un mal mayor. Por eso, para Spinoza, el arte de los tiranos para dominar a las multitudes consiste en el miedo y la esperanza (metus et spes). Y si bien “…ninguna sociedad puede subsistir sin autoridad y sin fuerza … nada pueden soportar menos los hombres que el servir a sus iguales y ser gobernados por ellos.” (Spinoza; 2003, 159).
De esto Spinoza concluye que las sociedades deben tener la forma democrática colegiada de gobierno de tal modo que todos estén obligados a obedecer a sí mismos y nadie a su igual y “… si son pocos o uno solo quien tiene el poder, debe poseer algo superior a la humana naturaleza o, al menos, debe procurar con todas sus fuerzas convencer de ello al vulgo”. Es por esta misma razón que Lacan decía que si quieren distinguir a los hombres de poder, que miren a los disfrazados. Es que el aparato de poder requiere de un boato y una ceremonia que impresione a los sujetos al poder. No es casual que tanto Spinoza como Hobbes fueran contemporáneos del barroco, el resultado de las tensiones de la modernidad entre conceptos, palabras, colores y formas. El barroco, en su exageración, en su horror al vacío, es la reacción ante una modernidad que abre espacios y tal, como muestran sus palacios y símbolos de poder, intenta mediante el ornato evitar que aparezca la vacuidad del poder como sustancia. Esto está expuesto en otros términos por Agamben (2008, 10-11) a partir de la interrogación de Schmidt en Estado de excepción.
¿Porqué el poder necesita la gloria? Si este es esencialmente fuerza y capacidad de acción y gobierno, ¿porqué asume la forma rígida, embarazosa y “gloriosa” de las ceremonias, de las declamaciones y los protocolos? (…) Identificar en la Gloria el arcano central del poder e interrogar el nexo indisoluble que lo liga al gobierno y a la oikonomía podrá parecerle a alguno una operación inusual. Y sin embargo, uno de los resultados de nuestra investigación ha sido que la función de las aclamaciones y la Gloria, en la forma moderna de la opinión pública y del consenso, está todavía en el centro de los dispositivos políticos de las democracias contemporáneas. Si los media son tan importantes en las democracias modernas no se debe, en efecto, sólo a que ellos permiten el control y el gobierno de la opinión pública, sino también, y sobre todo a que administran y otorgan la Gloria, aquél aspecto aclamativo y doxológico del poder que en la modernidad parecía haber desaparecido.
Hobbes es enteramente barroco. En las alambicadas formas del Leviathan se pretende dar cuenta de las pasiones, de las tensiones, pero ellas se cierran con la figura del Soberano que emerge del contrato social. De hecho, como se ocupa de señalar el mismo Hobbes, su obra debe ser conocida por todos (a la inversa de Platón que aconsejaba que fuera quemada una vez instalado su régimen) pues cumple también la misión de crear un imaginario que sostenga al soberano. Y, fundamentalmente, como ya se ocuparía de demostrar Hegel, que en el centro de la maquinaria acéfala de la burocracia, de los gobiernos de “gestión”, se encuentra un trono vacío.
Kelsen y todo el imaginario de una concepción dualista del derecho (dividida entre ser y deber ser) y un poder que, como establecía la doctrina hierocrática medieval, se distribuye de modo descendente, son deudores de la operación de Hobbes de cesión del poder absoluto al soberano que pasa a ser el representante de la sociedad, con su corolario de monopolio de la fuerza por el Estado y de que el poder legítimo existe porque alguien lo ha concedido desde arriba. En este imaginario del poder se ven las huellas de la forma particular que asumió el monoteísmo cristiano occidental como surge de los Evangelios. Non haberes potestatem adversum me ullam, nisi tibi datum esset desuper (No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado desde lo alto), Juan 19, 11.
Spinoza, por el contrario, mantiene la apertura, él sabe que el conatus no se cede, que los cuerpos pueden componerse y multiplicar su potentia en la multitudo.
Nadie, en efecto, podrá jamás transferir a otro su poder ni, por tanto, su derecho, hasta el punto de dejar de ser hombre; ni existirá jamás una potestad suprema que pueda hacerlo todo tal como quiera. En vano mandaría a un súbdito que odiara a quien le hizo un favor y amara a quien le hizo daño, que no se ofendiera con las injurias, que no deseara librarse del miedo, y muchísimas otras cosas similares que se derivan necesariamente de las leyes de la naturaleza humana. Pienso, además, que la misma experiencia lo enseña del modo más claro. Pues nunca los hombres cedieron su derecho ni transfirieron a otro su poder, hasta el extremo de no ser temidos por los mismos que recibieron su derecho y su poder, y de no estar amenazado el Estado por los ciudadanos, aunque privados de su derecho, que por los enemigos. (Spinoza; 2003, 353)
Por eso Spinoza es consciente de la necesidad de toda estructura de cubrir un rey desnudo e incorpóreo con jeroglíficos y abalorios.
Por eso, los reyes que habían usurpado antiguamente el poder, procuraron, a fin de garantizar su seguridad, hacer creer que descendían de los dioses inmortales. Pues pensaban que, si los súbditos y todos los demás no los miraban como iguales, sino que creían que eran dioses, aceptarían gustosos ser gobernados por ellos y se les someterían sin dificultad. (…) Otros, sin embargo, lograron más fácilmente, hacer creer que la majestad regia es sagrada y hace las veces de Dios en la tierra, que tiene su origen en Dios y no en los votos y el acuerdo entre los hombres, y que se conserva y se mantiene por una singular providencia y ayuda de Dios. (Spinoza; 2003, 358-359)
La constitución del Estado importa la creación de un poder superior a cualquier poder humano singular. Pero si los cuerpos son capaces de componerse su poder es superior al del individuo aislado. A partir de esto, enunciaré tres postulados: 1. No existe nada superior a la ley ni mirada alguna que lo pueda detectar pues no hay un cielo legible (en coincidencia con Hobbes y Spinoza). 2. No se renuncia a la humanidad ni a la libertad. 3. Los cuerpos pueden componerse e incrementar su potentia, es decir su libertad. Este último con Spinoza y no con Hobbes.
Creo que estos son los presupuestos para pensar los derechos humanos sin la necesidad de creer en trasmundos (el dualismo del ser-deber ser) ni realizar la hipóstasis (2) del Estado, su transustanciación en una sustancia sublime (la majestad regia es sagrada). En la medida que esta hipóstasis imaginaria requiere la exclusión o la limitación de las posibilidades de composición de los cuerpos (el empoderamiento de las bases), la mayor parte de las Constituciones de los Estados tienen normas similares a las de nuestro artículo 22: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución”. Esto nos introduce a otro de los problemas que es el de la representación del sujeto colectivo.
El lugar de los derechos humanos
Si no hay un cielo legible ni existe el filósofo rey platónico, la figura de los Derechos Humanos puede ser vista como un Código. Es decir, como una parte del ordenamiento jurídico de características especiales, dictado por el legislador internacional, un órgano del derecho internacional público de jerarquía predominante en el sistema jurídico. En el fondo, es el soberano de Hobbes que elevado a monarca global, cierra sobre sí el sistema jurídico como un todo completo y cerrado.
Sin embargo, los derechos humanos aparecen siempre como una ruptura del orden jurídico existente. El principio de voluntad popular e igualdad no era lo que contemplaba la convocatoria a los parlamentos franceses por Luis XVI. Incluso la condena de los jerarcas nazis en los juicios de Núremberg sólo puede entenderse como una ruptura del orden jurídico nacional entonces vigente.
Cuando se contemplan los derechos humanos como código se omite tener en cuenta que ellos aparecen en una situación de ruptura con el orden jurídico. Los derechos humanos en el momento de su aparición se parecen al crimen absoluto hegeliano, que es la instauración de una nueva ley, en el que el delito se convierte en mandato. De la cancha de pelota a paleta al juzgamiento de la monstruosidad nazi, del apartheid al derecho del trabajo, los derechos humanos aparecen siempre en los hombros de un sujeto colectivo empoderado que lo porta (es decir, mediado por la composición de los cuerpos, diría Spinoza).
En el triunfo aparente (4) de los Derechos Humanos plasmado en su reconocimiento (en que el reconocimiento supone un conocimiento no conciente de un objeto ya dado) por el derecho internacional público, el producto como tal borra el proceso de producción. La presentación de los derechos humanos como código de la comunidad de Estados olvida que, precisamente, los derechos humanos aparecen como la negativa a la totalización del corpus jurídico dictado en orden descendente (5), como una resistencia a la totalización del derecho en el derecho del Estado. La reificación de los derechos humanos como producto pretende borrar las huellas de su producción como resistencia a la totalización. Y esta resistencia, como un campo de fuerza en la determinación de contenidos jurídicos pone en riesgo la persistencia del discurso de la Universidad ya que, de ser así, se pone en riesgo la integridad del corpus jurídico y con ella la posibilidad del saber como materia accesible a los expertos.
Si los Derechos Humanos no se conciben como código sino como proceso, estos no cierran el corpus sino que se manifiestan como la apertura misma a lo nuevo, lo que presentado en un estado de situación no es objeto de representación. Los derechos humanos, en su realidad virtual o reconocida son la muestra permanente de la imposibilidad de cierre absoluto de cualquier sistema jurídico.
La presentación de los derechos humanos como código cristaliza su desarrollo (haciéndolos indiscernibles de los derechos constitucionales) y esconde su forma de producción suturando la falla en el sistema que su misma aparición supone. Precisamente esta presentación como Código y la necesidad de sutura de la falla determina la aparición de un discurso en que el agente es el saber que, constituye al discurso de la Universidad y que al mismo tiempo encuentra su verdad en el significante unario (S1).
La producción de este tipo de discurso es, precisamente el resto, la proliferación incesante de objetos a, que puede observarse en la producción inmensa de documentos, comunicaciones, monografías y tesis, hechos para decir nada, que caracterizan a la productividad académica producto de la garantía que da la autoridad académica de lo ya dicho.
Por supuesto, este hablar para no decir nada fundado en la autoridad del saber y sometido a un pensamiento único, es también la explicación del fracaso total de la social democracia europea y sus fórmulas vernáculas. Si se actúa bajo la garantía de la autoridad del saber que excluye la discusión auténticamente política que se sitúa en la agonística sobre el bien, lo único que distingue a la social democracia de los partidos conservadores es que mientras estos son dogmáticos sin principios (la verdad del mercado se encuentra fuera de discusión y cualquier forma o envase político sirve para aplicarlos) la social democracia aparece como un oportunismo con principios, en que la adhesión teórica a los principios del socialismo no impide que su acción política implique el desmantelamiento del Estado de Bienestar, la precarización laboral, la protección de los mercados, la privatización de empresas estatales y la negación del acceso al hábitat adecuado (5).
A su vez, para asegurar el cerco sobre los derechos humanos, se ha acudido a posturas extremas, como la de la Corte de Justicia argentina en que no sólo los derechos humanos son vistos como tratados, sino que incluso determinan el contenido por las opiniones consultivas de expertos, comités de ética y bienaventurados de toda laya que, desde la proliferación del saber, garantizan que los mismos se encuentren en buenas manos (esto es, asegurando los contenidos del significante unario) y suturando la forma de aparición.
La consagración de los derechos humanos está siempre vinculada a una falla general del sistema, es el resultado de una producción de lo presentado y no representado en la sociedad que deriva en un acontecimiento (el subsuelo sublevado de la Patria, en palabras de Scalabrini Ortiz, el aluvión zoológico en palabras de Ernesto Sanmartino). El carácter traumático, la irrupción de lo Real lacaniano requiere la producción de la sutura del marco acontecimental y afirmar que allí nada ha sucedido, sino un simulacro. La existencia del acontecimiento como intrusión de lo Real pone en jaque las cadenas del saber y el discurso de la Universidad. Por eso los derechos humanos, fruto de la irrupción, son devueltos como código interpretado sólo por expertos, al igual que la biblia sólo podía ser leída conforme la palabra autorizada de los Padres de la Iglesia.
Esta situación general se torna más urgente en América Latina donde, bajo el nombre de populismo se ha agrupado a los sujetos signados por la fidelidad al acontecimiento. Como señala Zizek (2004:158): “En ningún lugar la resistencia al acto político es hoy más palpable que en la obsesión del Mal radical, el negativo del acto. Es como si el Bien supremo consistiera en hacer que nada suceda realmente; es por ello que la única manera de imaginar un acto es bajo la forma de una perturbación catastrófica, de una explosión traumática del Mal”. Por esta misma razón los derechos humanos necesitan ser acordonados en su concepción como códigos y su custodia por los comités de expertos.
Lo que intentaremos demostrar con posterioridad es que el Mal radical, para el discurso de la Universidad, no es otro que la democracia. Pues democracia es, en esta inteligencia, la afirmación instituyente que desestructura la forma de lo ya instituido. Ya Platón, el más lúcido pensador antidemocrático de la Grecia clásica, había definido la anomalía básica del sistema democrático: la democracia es lo que no tiene ἀρχή. Es aquello que no tiene principios. No es casual entonces que el fundador del discurso de la Universidad, de las bellas formas y del principio único manifestara frente a ella su repugnancia.
Del mismo modo que no es posible identificar los derechos humanos con un código sino con una apertura, tampoco es posible afirmar la posibilidad de que los mismos se encuentren inscriptos en lo que Sartre denomina un cielo inteligible. La posibilidad de acceso a la regla noumenal es descartada desde la publicación de las críticas de Kant. La pregunta entonces es de qué modo pueden afirmarse los derechos humanos en un cielo vacío. De qué modo es posible mantener una actitud de apertura frente a la aparición de los derechos humanos en ausencia de garantías metafísicas (Dios, la historia, el progreso, etc.).
Y es aquí donde confluyen Lacan y Kelsen con la condición de la emancipación previa del discurso de la Universidad. Ni la ley ni los derechos humanos pueden constituirse en saber pues, como señala Lacan, la ley carece de objeto o, como indica Kelsen, la norma fundamental no es una norma, es, en términos semióticos, un significante vacío. Un significante que carece de significado, salvo el de su necesidad de sistema.
Lo Real lacaniano, al igual que el Ser del comienzo de la Ciencia de la Lógica, se manifiesta doblemente: como punto de partida, como base no simbolizable del proceso de simbolización, como la roca alrededor de la cual se deslizan los significantes; como punto de llegada, como el resto no simbolizable, como excremento del proceso de simbolización, como el vacío al que la cadena simbólica crea y circunda. Para Lacan, lo Real es aquello que nunca cesa de no inscribirse.
En otras palabras, lo Real no puede inscribirse, pero podemos inscribir esa imposibilidad, podemos ubicar el lugar que tiene: un lugar traumático que es causa de una serie de fracasos. Y en conjunto, la tesis de Lacan es que lo Real no es más que esta imposibilidad de su inscripción: lo Real no es una entidad positiva trascendente, que persiste en algún lugar más allá del orden simbólico como un núcleo duro inaccesible a éste, una especie de “Cosa-en-sí” kantiana –en sí no es nada, sólo un vacío, una vacuidad en una estructura simbólica que marca una imposibilidad central. (Zizek, 1992:225).
La norma fundamental no es sólo una construcción imaginaria, es un real en el sentido estricto lacaniano. Es decir, es una posición imposible, pero en su imposibilidad da cuenta de un trauma. Como todo Real es una construcción retroactiva por sus efectos. Es propiamente una construcción fantasmática que procura ocultar la falla en el Otro, el hecho de que la sociedad, como se ocupan de demostrar Laclau y Mouffe, no existe.
La norma fundamental tiene la característica de ser aquello que nunca cesa de no inscribirse, no puede ser objeto de simbolización, pero sin la cual ni siquiera es posible el acto del habla. En tanto Real, se presenta al mismo tiempo como un núcleo duro que persiste en su lugar y siempre regresa a él, resistente a la simbolización y, por otra parte como efecto de los tejidos simbólicos de cada sociedad. Al igual que el ser sin determinaciones hegeliano, la norma fundamental se manifiesta inmediatamente como una coincidencia de los contrarios.
Pero, a diferencia de Kelsen, que coloca a la norma fundamental en situación de metalenguaje, debe tenerse presente que lo Real denota en sí mismo la imposibilidad del metalenguaje. Si la norma fundamental no ocupa la posición de metalenguaje, es porque está presupuesta en los actos del habla pero, al mismo tiempo, ella no habla. La norma fundamental expresa el fantasma de hacer sociedad, pero en sí es muda. Como tal, la norma fundamental es una formación sin contenido alguno. Es la oclusión que permite afirmar Hay Sociedad, ocultando la falla en el Otro. Es lo que hace posible que el Otro hable en el sujeto del inconsciente (que no sabe que habla).
Si la sociedad no existe es porque, como tal, es el antagonismo entre ser lo único que cuenta respecto de los individuos y los individuos que son los únicos que existen. Entre la causación del sujeto por el ser social y su responsabilidad por los actos (en la que el sujeto aparece como causa sui). La norma fundamental aparece entonces como el fantasma que esconde el antagonismo fundamental que hace de la sociedad un Real imposible.
El antagonismo es precisamente un núcleo imposible de este tipo, un cierto límite que en sí no es nada; es sólo para ser construido retroactivamente, a partir de una serie de efectos que produce como el punto traumático que elude a éstos; impide un cierre del campo social. Así es como podríamos releer incluso la noción clásica de “lucha de clases”: esta no es el último significante que da sentido a todos los fenómenos sociales (“todos los procesos sociales son en último análisis expresiones de la lucha de clases”), sino –todo lo contrario- un cierto límite, una pura negatividad, un límite traumático que impide la totalización social del campo social-ideológico. La lucha de clases está presente sólo en sus efectos, en el hecho de que todo intento de totalizar el campo social, de asignar a los fenómenos sociales un lugar concreto en la estructura social, está siempre abocado al fracaso (Zizek, 1992:214).
El salto lógico, propiamente metafísico-dogmático de Kelsen, no está en la norma fundamental, está en la suposición de que la norma fundamental atribuye algo a alguien, la fantasía emanantista. La norma fundamental, en tanto Real es inerte, resiste a toda simbolización y, a su vez, tampoco puede simbolizar nada. A lo único que autoriza la norma fundamental es a suponer al Otro.
Es precisamente aquí donde la teoría pura del derecho no es formal, al atribuir un contenido necesario a una forma del juicio que como tal, está determinada por los lugares que lo hacen posibles. El interpretante del juicio jurídico, es lo que ocupa el lugar del Otro. Es el lugar de lo Sagrado lo que inviste al objeto de esas características y no el objeto lo que determina el lugar de lo Sagrado. El objeto, en sí, es un objeto absolutamente común. Pero, esto hay que reconocerlo, el falso reconocimiento es condición necesaria del advenimiento de la verdad.
La norma fundamental no es entonces un ente del trasmundo, sino la condición de aparición del habla y la cultura y, al mismo tiempo el efecto retroactivo de estos. En definitiva, el espacio vacío que oculta el antagonismo que designa a la sociedad como real imposible. En este sentido es presupuesto y efecto inmanente de lo que hay en cuanto que hay. De la existencia de la realidad. De esta manera, cuando desde el realismo se denuncia la inexistencia de la norma fundamental, se está denunciando una pérdida. Lo que no advierte es que la Ley fundamental es en sí la pérdida de una pérdida.
Ahora bien, si los derechos humanos aparecen como falla en el ámbito de representación del orden jurídico, en el que lo presentado y no representado de la situación exige su simbolización, el discurso que permite su apertura no es, por supuesto el del amo (que nada sabe y es voluntad nuda) ni el de la histeria (que vela por el sostenimiento del amo para mantenerse en posición de insatisfacción) ni el de la Universidad (que en tanto representación del orden ya dado como saber totalizado es la forma prototípica del amo totalitario moderno), sino el del analista.
El discurso del analista coloca en el lugar del agente al objeto a. Esto es, que el agente del discurso asume su carácter de resto, de lo que el orden como discurso no ha contemplado. Y en tanto el objeto a ocupa el lugar de agente, el lugar del trabajo es el del sujeto barrado, el sujeto dividido que es la antítesis del sujeto individuo (indiviso) del discurso liberal, para producir un enunciado nuevo S1. Y la verdad de este discurso es, precisamente, la pluralidad de saberes, la indecidibilidad del bien que hace posible la aparición contingente de un nuevo derecho. Esta posición es ilustrada muy didácticamente por el propio Lacan (1992:55-56)
A menudo he insistido en que no se supone que sepamos gran cosa. El analista instaura algo que es todo lo contrario. El analista le dice al que se dispone a empezar Vamos, diga cualquier cosa, será maravilloso. Es a él a quien el analista instituye como sujeto supuesto saber.
¿Qué es lo que define al analista? Ya lo he dicho. Siempre dije –sólo que nadie entendió nada, y por otra parte es normal, no es culpa mía – que el análisis es lo que se espera de un psicoanalista. Pero evidentemente, habría que tratar de entender qué quiere decir lo que se espera de un psicoanalista.
Está ahí, tan al alcance de la mano –de todos modos tengo la sensación de que no hago más que repetir –, el trabajo es para mí, el plus de goce para ustedes. Lo que se espera de un psicoanalista es que haga funcionar su saber como término de verdad.
¿Pero no es esta también la posición del analista jurídico de los derechos humanos? No la de quien prescribe una adecuación a una norma o a un tipo de vida, sino la de quien está dispuesto a escuchar al sujeto-pueblo en su aparición inesperada, extemporánea siempre, cuyo saber se empeña no en recetar, sino en prestar la escucha y la intervención que haga posible la palabra porque por la boca del sujeto se manifiesta una verdad que es el efecto de la situación, del mismo modo que la condición de la causación por libertad es el resultado de la finitud en Heidegger o del obstáculo mismo en Kant. Y cuando esa verdad se expresa dice claro: Yo, la verdad, hablo. Esa palabra no es la palabra del orden instituido. Probablemente instituyente, con seguridad agonística, pero siempre distinta a lo ya dado y refractaria a la enciclopedia de saberes.
Sujeto colectivo, representación y manifestación
Concebir la existencia del colectivo como una pluralidad de sujetos individuales que lo conforman, lleva a la concepción antropomórfica de la portada del Leviatán de 1651. En ella, el sujeto colectivo (el Leviatán) era imaginado como un monarca cuya figura se formaba por innúmeros hombres diminutos.
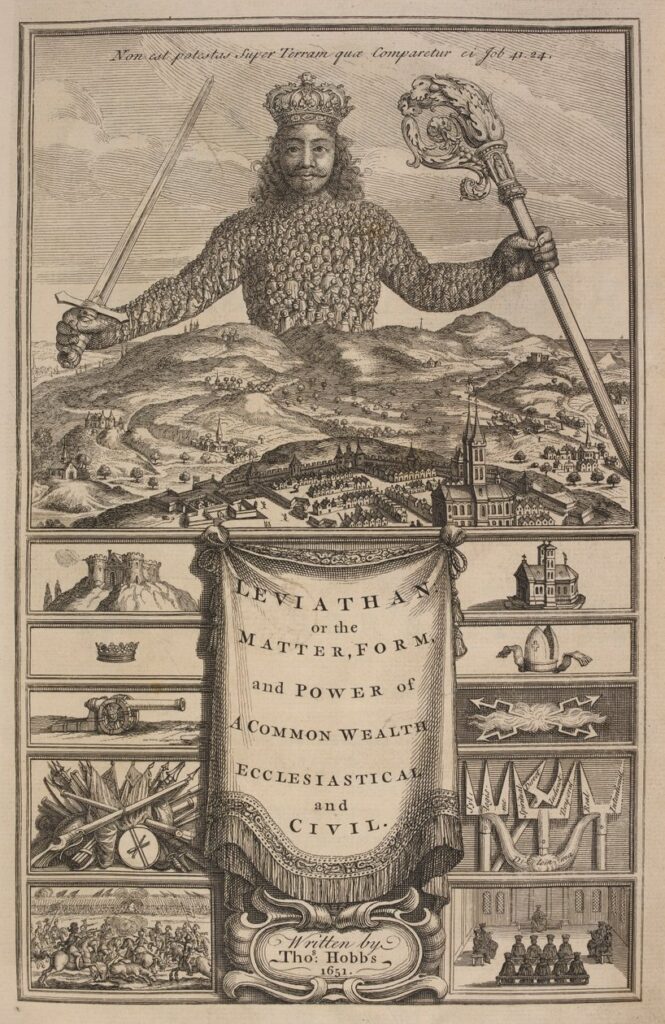
Este hombre colectivo no existe como realidad. No hay un sujeto formado de los muchos, los sujetos no son cuerpo de otro cuerpo. Pero este ser mítico sigue llenando la imaginación jurídica. De allí de esta función del cuerpo de otros cuerpos, puede presentarse el ente colectivo como lo que subsume la totalidad de quienes lo integran, y esa fue la salida que encuentra Hobbes para explicar la sociedad civil o, por el contrario, la sociedad no es otra cosa que los deseos de la mayoría, y esa fue la salida de Spinoza que lo lleva a afirmar que la democracia es el más absoluto de los gobiernos pues nada puede estar por encima de la voluntad del Pueblo. Es el gobierno de los muchos que, al contar como Uno, toman el valor del todo.
Pero en uno u otro caso, lo colectivo personificado en su representante cuenta como totalidad, frente a la cual los sujetos humanos finitos no son otra cosa que parte, esto es, los particulares. A estos últimos no les queda otra cosa que su parte. El problema de los derechos humanos, al que pertenece la huelga como derecho y como libertad, es el problema de la parte de los sin parte, como se verá más adelante.
Se suele homologar la democracia con la representación, como si la representación, por sí misma garantizara la presencia de la democracia. Hobbes introduce la idea de representación para justificar la monarquía absoluta. Establecido que el hombre es incapaz de sociedad y derecho en el estado de naturaleza, el paso a la sociedad civil se constituye por la delegación de todo el poder en la figura del representante. Para que el hombre no sea lobo del hombre, es necesario que todo poder pase al representante. Sin afirmarlo explícitamente, la fórmula de Spinoza “mi derecho es lo que puedo”, tiene su precedente en Hobbes en la medida que el derecho de la naturaleza sin la mediación de la sociedad civil es siempre un derecho de agresión, por lo que todo derecho sólo es tal si es mediado por la sociedad civil. De allí que, a diferencia de la teoría medieval de las dos espadas, el Leviatán empuña en una mano la espada que representa el poder terrenal y en la otra el báculo que representa el poder espiritual.
La representación, para Hobbes, es constitutiva de cualquier derecho. La sociedad civil se constituye como tal por la existencia del soberano a quien se ha delegado todo el poder. No puede haber colisión con los derechos de la sociedad civil porque la sociedad civil es el efecto de la mediación del soberano.
Hobbes utiliza la metáfora de la representación teatral afirmando que los seres humanos pueden expresarse por sí o por medio del actor que hace presente su voz. En esta metáfora los sujetos individuales son los autores y el representante actor. No hay actuación de la sociedad civil sin la mediación del actor en el escenario. Si no hay derecho por fuera de la mediación del Soberano, no hay posibilidad de reclamo jurídico de derecho alguno. No sólo no se debe desobedecer, hacerlo es una contradicción en tanto es actuar contra uno mismo.
En este razonamiento, no hay colectivo sino por la mediación del representante que, a la vez, es el elemento que lo constituye como tal. Coincide con la estructura argumental de la CSJN en el caso Orellano. Se centra en la oposición entre el “colectivo de trabajadores organizados en función de intereses comunes” al que se considera equivalente a los sindicatos reconocidos por el Estado y los “trabajadores individuales” o “cualquier grupo de trabajadores”. Como puede advertirse, lo que es considerado derecho del colectivo, sólo puede ser actuado por el representante legítimo. No son los trabajadores individuales ni un grupo de ellos los que tienen esa facultad de declarar la huelga.
Brevemente, se está condicionando el ejercicio de un derecho humano al reconocimiento por el Estado del sujeto que la ejerce. Esta atribución del ejercicio de los derechos humanos a los sujetos reconocidos por el Estado constituye el centro de la concepción corporativa, de la que el Estado fascista es un ejemplo. Y esto, con independencia de que el sujeto autorizado sea único o plural. Lo que importa es que la atribución de la capacidad de ser actor (utilizando la metáfora de Hobbes) está atribuida exclusivamente al sujeto autorizado por el Estado (el autor).
Como ya se ha mostrado, la equivalencia democracia=representación no es admisible en términos teóricos pues, como lo demuestra Hobbes, es también el fundamento de la monarquía absoluta. Menos aún es admisible en condiciones prácticas, sobre todo si se tiene en cuenta el fenómeno de la burocracia que consiste en la apropiación del poder del representado por el representante que lo actúa en su beneficio y alcanza en ocasiones proporciones obscenas.
Cabe preguntarse ahora por la existencia del sujeto colectivo. Como ya se ha señalado no es una cosa en sí ni un cuerpo formado de cuerpos plurales. Si el sujeto colectivo no existe como realidad material. ¿Puede derivarse de ello su inexistencia? ¿No es el sujeto colectivo representado por aquello que es designado por la representación misma?
En este punto es necesario aclarar significaciones. En primer término, de lo que existe tenemos conocimiento por las representaciones y, como tal, lo representado es aquello que es evocado por la representación pero no se encuentra en ella. Tiene función de signo, es aquello que representa algo para alguien. Por tanto, nada hay cognoscible sin representación. Pero, por otra parte, lo representado no se identifica con su representación (6).
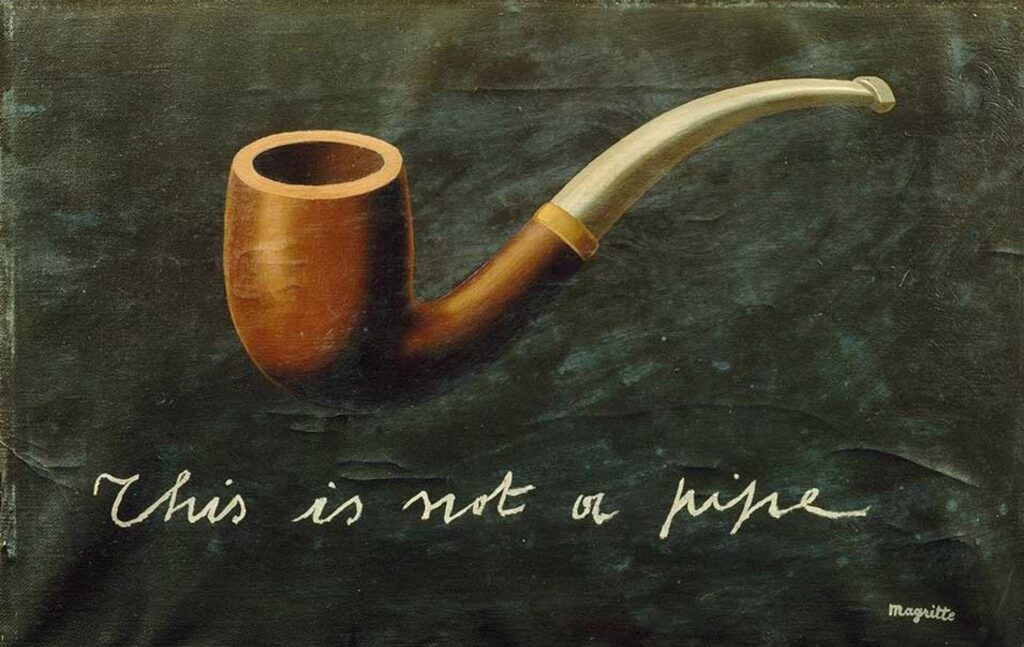
Hay siempre una alteridad entre lo representado y la representación que no puede ser suprimido. De allí que la equivalencia organización sindical inscripta = sujeto colectivo del derecho sindical es inadmisible. La organización sindical representa al sujeto y, por tanto, no actúa por sí sino en procuración del representado. Ello lleva a discutir la idea de la representación libre o con mandato (que fuera objeto de las discusiones de la convención constituyente revolucionaria francesa), pero es índice de que la titularidad del derecho no se encuentra en el mandatario sino en el mandante.
Afirmar que no hay otra cosa que la corporalidad de los sujetos individuales implica simplemente negar la posibilidad del realismo de los universales, no necesariamente significa afirmar la postura nominalista.
¿Cuál es entonces el modo de existencia del colectivo representado? La realidad del colectivo es virtual. Debe designarse como tal aquello que no es una creación subjetiva (como cualquier fenómeno mental). Obviamente lo colectivo no es un ente material (el cuerpo de otros cuerpos) ni tampoco una forma de real no simbolizado. El sujeto colectivo existe como tal en tanto es postulado como fundamento de creencias y conductas que no son meramente subjetivas, que actúan en la objetividad social. Es de la misma naturaleza que la figura del Derecho. Si un sujeto suspende su creencia en el Derecho en tanto inexistente en la realidad material, ello no será suficiente para eludir las consecuencias en la carne que provocará la reacción jurídica como objetividad social.
El sujeto colectivo, como tal, tiene la consistencia de los lazos y respuestas que unen a los sujetos en identidad de situación en un algún sentido o determinación. Sirva como ejemplo la llegada del Espíritu Santo a la iglesia cristiana. En tanto dos o tres fieles se reúnan en su nombre Él estará presente. Es el Espíritu Santo el que se reúne y hace actuar a los creyentes del modo en que ellos no lo harían solos. El interés sindical, social, o la idea misma de comunismo, hallan su actualidad en la reunión de los militantes emancipatorios, pero a partir de esa reunión es la Organización o el Partido el que organiza a los sujetos como objetividad.
Este sujeto virtual es el sujeto representado, con prescindencia de la voluntad empírica de los sujetos individuales. Cuando un sujeto colectivo se constituye a partir de la afirmación de una verdad, como es el supuesto de una organización sindical o un partido político emancipador, la firma de la mayoría de los trabajadores de un convenio a la baja o la abdicación de los principios constitutivos no exime la responsabilidad del representante por no haber actuado al representado. Por tanto, lo representado no son los sujetos empíricos sino su interés como fundamento de la organización. Y este interés determina el carácter infiel del representante.
Y es ese interés emancipatorio el que es sujeto y fundamento de la actuación colectiva de los derechos humanos y no la persona jurídica. De hecho, agotar la representación del colectivo en la figura del representante-persona jurídica, deja en la penumbra de la ilegalidad la otra forma de representación de este otro interés que lleva el nombre, casi equivalente, de manifestación. Si hay manifestación del sujeto y el interés colectivo esta virtualidad se hace presente.
El discurso jurídico y, con más intensidad el discurso judicial, tiende a presentar la opinión establecida como dada, indiscutible. Los objetos conceptuales no son analizados pues los argumentos hallan su utilidad en la justificación y no en el conocimiento. De allí también el desprecio por la contrastación empírica, el llamado a lo obvio, a lo evidente, a lo que resulta claro. Es que desde el momento mismo en que se apela a la claridad del concepto, se está renunciando al objeto mismo del pensamiento que no es la claridad sino la clarificación.
Un concepto no es claro por su nominación como tal, sino por efecto de haber sido tratado como problema. Y los problemas no se plantean por sí mismos, son el resultado de una interrogación. Cuando en una exposición se remite a lo evidente o a lo obvio, lo que se declara implícitamente es la decisión de no problematizar. Decisión de privilegiar el saber como tesoro y no el conocimiento como proceso de búsqueda. No es racional, ni democrático ni republicano, pero sirve a la afirmación de la autoridad de quien se coloca en el lugar de quien enuncia un discurso de poder. Ayuda a la validación de este discurso el hecho de que el destinatario prefiera lo que confirma su saber y no lo que lo cuestiona, por eso prefieren las respuestas y no las preguntas.
Sin esas preguntas sobre lo que se presume conocido, la opinión fundada en lo que “todos sabemos” se identifica con las categorías de la conservación del orden existente. La realidad, en tanto tiene estructura de ficción, es ya un constructo ideológico. Por eso a veces, la única verdad es la verdad de las clases dominantes.
En particular, con relación a la manifestación del interés colectivo, la reacción “natural” es la del control sobre ésta, en tanto foco de agitación. En el territorio trillado de “lo evidente”, la manifestación colectiva no es primariamente un derecho sino un objeto a controlar o encauzar.
Una pauta del éxito del discurso hegemónico es que la reacción contra el retorno a la política represiva del conflicto social, sea el de luchar contra la criminalización de la protesta y no el de la afirmación de un derecho humano fundamental reconocido expresamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 20.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 21) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 15).
El discurso dominante hace caso omiso de las características indisolublemente colectivas del derecho a reunión que, para ser tal, implica el uso del espacio público y la acción concertada con un objetivo. Esta hegemonía que coloniza el discurso “resistente” (7) se manifiesta en la discusión exclusivamente penal de la manifestación colectiva, obviando que, en tanto derecho de los ciudadanos, el ámbito judicial es el del amparo, cuyas reglas deben adecuarse a las características del derecho amenazado, de conformidad a la regla supraconstitucional de tutela judicial efectiva. No se trata de analizar si los ciudadanos que ejercen un derecho de máxima jerarquía han cometido un delito, se trata de analizar si el control o reglamentación de este derecho lo desnaturaliza (artículo 28 de la Constitución Nacional).
Si la manifestación colectiva es un derecho, tal como lo señala el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la manifestación mediante las prácticas del colectivo no puede ser cercenada so color de que el único legitimado para expresar la validez de la práctica es la organización reconocida por el Estado. El campo del espacio público es, precisamente aquello que está más allá de los ámbitos propios del Estado o de los particulares. No hay libertad pública sino en el ámbito de este espacio público que existe en la medida en que no es apropiado o apropiable por los particulares o el Estado. La interpretación de la CSJN, al atribuir la manifestación legítima de la declaración de huelga a la persona jurídica reconocida por el Estado al efecto, lo que hace es excluir del espacio público la manifestación de la necesidad de la huelga.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.
3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.
No se advierte la justificación de la restricción con relación a las razones de seguridad, orden, salud o moral públicas o derechos y libertades fundamentales de lo demás. Es probable que, si estas consideraciones hubieran sido enunciadas, hubiera aparecido una escala valorativa que aproxima el contenido de la sentencia a una concepción moral autoritaria esquiva a los principios de libertad, democracia e igualdad.
La idea de la representación política o del mandato libre está en directa relación con el concepto de soberanía. A partir de la Constitución Francesa de 1791 se asienta la idea de que la representación política no es una representación vinculada a una voluntad empírica de personas o de grupos. El pueblo, en tanto identidad representada, sólo halla su expresión soberana en la voluntad de su representante. Pero este principio, que es admisible con relación a los Estados soberanos, no es transmisible a personas de derecho privado (como son los sindicatos o las organizaciones sociales) en materia de tutela de derechos humanos. Este es el principio de legitimación que, con respecto al amparo sostiene el artículo 43 de la Constitución Nacional en cuento se trate de la gestión del interés colectivo.
En realidad, lo que se está excluyendo es la base del principio democrático que es la existencia del espacio público. Sólo hay democracia en la medida que entre los particulares (lo que incluye a las personas jurídicas de existencia ideal) y el Estado existe un ámbito de actuación en la que puede manifestarse lo colectivo.
Esto es expresamente reconocido en el artículo 21 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
Artículo 21. Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
La manifestación colectiva (por eso es derecho de reunión pacífica) halla su reconocimiento convencional en tanto derecho de los sujetos que son capaces de decir nosotros. No hace falta una persona que aparezca como interlocutor legítimo pues de lo que se está hablando es del derecho de manifestación colectiva en el espacio público. Por supuesto, las corrientes autoritarias de derecha pretenden hacer desaparecer el espacio público, único lugar donde es posible la manifestación colectiva mediante la regimentación estatal o la privatización. Por tal motivo, la defensa del Estado de derecho no puede preocuparse por la no criminalización de la protesta social sino por la necesidad de criminalización de los intentos estatales o privados de hacer sucumbir el espacio público y, con él el Estado democrático.
Y este derecho de manifestación pública, uno de cuyos corolarios es la huelga, es diferente del derecho de sindicalización contemplado en el artículo 22 del mismo pacto y en el artículo 8 del Pacto internacional de Derechos Sociales. Por tanto, la identificación que realiza la CSJN no tiene justificación jurídica. El derecho de sindicación es, claramente un derecho. La huelga es una libertad del sujeto humano de ejercicio colectivo vinculado al derecho de reunión pacífica y especificado por los vínculos de dependencia en una sociedad capitalista.
De ello, podemos concluir: 1. Que hay sujeto colectivo cuando los cuerpos se componen en una dirección (como sentido, no necesariamente como jerarquía); 2. Que el sujeto colectivo es evanescente, no es una cosa, un it sino una relación particular, una composición de los cuerpos; 3. Que ese sujeto político puede ser representado pero la figura de representado y representante no pueden ser confundidas; 4. Cuando el sujeto colecto adquiere su presencia la representación es sucedida por la manifestación.
La Materia y el efecto de los derechos humanos
En todo el derecho clásico los humanos, los hablantes o los mortales, como nos referimos a nosotros mismos o, los que pueden tener posteridad y habitar un suelo (es decir, poner de resalto la relación sexualidad, mortalidad, cultura y lenguaje) como dice la Constitución, no somos personas, tenemos persona. La persona (de per sonare, lo que suena a través) es la máscara que permite ingresar a la esfera del comercio jurídico (adquirir derechos y obligaciones, tener un patrimonio).
Esto lo ilustra Hobbes en el Leviatán
La palabra persona es latina; los griegos la designaban con el término πρόσωπον, que significa la faz, igual que persona, en latín, significa el disfraz o el aspecto externo de un hombre a quien se representa ficcionalmente en el escenario. Algunas veces, el término significa, más particularmente, la parte del disfraz que cubre el rostro, como una máscara o careta. De la escena se ha trasladado a cualquiera que representa un lenguaje y una acción, tanto en los tribunales como en los teatros. De manera que una persona es lo mismo que un actor, tanto en el escenario como en una conversación ordinaria. Y personificar es actuar o representarse uno mismo o a otro. Quien representa el papel de otro se dice que asume la persona de éste o que actúa en su nombre. (Hobbes; 1999, 145)
Bartolomé Clavero, por su parte en su libro Happy Constitution, lo explica del siguiente modo:
Persona venía desde antiguo técnicamente la facultad social o la legitimación procesal para actuar en el mundo del derecho en nombre de intereses propios, de los ajenos mediante mandato o de unos colectivos o comunes en los casos y en la medida en que estos también fueran objeto de representación. De una u otra forma, con anterioridad se dice que el individuo tiene persona u que puede por ello actuar jurídicamente, operar como actor social. Persona es tradicionalmente algo que se posee, no que se sea. Desde tiempos antiguos el sintagma jurídico se formulaba como habere personam, no como essere persona (Clavero, 1997:13).
Giorgio Agamben (2016:55-56) en el mismo sentido cita a Boecio:
Con esta definición hemos delimitado o fijado lo que los griegos llaman prósopa (máscaras) por el hecho de que se ponen delante de los ojos y cubren el rostro: para toû prós toús opas-títhestai (colocada delante de los ojos). Pero como, puestas estas máscaras (personis inductis) los actores representaban en las tragedias o comedias a los que querían representar, por ejemplo, a Hécuba, o a Medea, o a Simón o a Cremes. Por eso llamaron personae también a los demás hombres que pueden ser identificados con seguridad por su aspecto. Así los llamaron unos y otros. Los latinos personae y los griegos prosopa. Pero los griegos denominaron con mucha mayor claridad la sustancia individuada de una naturaleza racional con el término hypóstasis, mientras que nosotros, por falta de palabras, hemos conservado el término recibido, y la llamamos personas a lo que los griegos llamaban hypóstasis.
El gran logro de la modernidad burguesa, consistió en pasar del tener una persona a ser una persona. De este modo, por este arte de prestidigitación, si lo esencial es ser y no tener una persona, lo que se custodia es esa capacidad de estar en el comercio. Frente a la universalidad de las personas, entendidas como ente susceptible de adquirir derechos o contraer obligaciones, son tan personas los que sufren y mueren como las corporaciones o sociedades comerciales. Pasa a segundo plano el hecho de habitar un suelo y tener posteridad (constituidos por la sexualidad, la mortalidad, la cultura y el lenguaje) frente al estar en el comercio juridico (adquirir derechos, contraer obligaciones y tener un patrimonio y un nombre). Estas son precisamente las marcas semánticas vinculadas a los derechos humanos y, particularmente, en el preámbulo de la Constitución Argentina y que vinculan la garantía de la libertad a la fragilidad del viviente.
En el momento en que se produce este cambio del tener una persona a ser una persona, ya tienen pleno desarrollo otras personas como son las corporaciones, dedicadas al arte de navegar, bancario, etc. La aparición de personas no humanas es contemporánea con la humanización de la persona. Ellas aspiran, en consecuencia, a ser tratadas, no como un medio de derecho sino como un sujeto humano. Es cierto que estas características diferenciadas de la persona de existencia ideal siempre se ponen de manifiesto, pero la hominización del concepto persona (antes solo un medio de actuar en el comercio jurídico) lleva a contemplar a éstas de modo similar.
Tampoco debe dejar de señalarse que, al pasar el modo de producción esclavista de la esclavitud de raza a la esclavitud de crianza, aún el esclavo, que carecía de persona, pasa a ser objeto de protección y límites frente a la posibilidad de abuso del amo. Por otra parte, el esclavo también actuaba en el comercio por intermedio de la persona del amo, como es el caso de los profesores de griego o matemáticos. Por esa misma razón en la medida que su rendimiento económico depende de la voluntad del esclavo, estos podían comprar su libertad mediante el producido de su trabajo.
Por la vía del cambio de significación se naturaliza (falsamente) que el objeto de la protección humanitaria son las personas, que pueden ser tanto el mortal, el hablante, como se decía en la tradición griega, los que tienen una cultura (una polis) como los entes de existencia ideal cuyo ser no es otro que el de ser un dispositivo de autorreproducción en la lógica de acumulación. Eso, sin perjuicio de que toda persona de existencia ideal no es otra cosa que la simple capacidad de adquirir derechos o contraer obligaciones a la que se le adjudica un patrimonio y un nombre.
En esta equiparación entre humanidad y persona, se oscurece con el nombre de «Tratados Internacionales» lo esencial de los derechos humanos, que son los derechos del que sufre, del que ama, del que goza, del que expresa una cultura, del que es sexuado y del que muere. Por eso jamás puede equipararse la protección jurídica contra la tortura o cualquier acto de genocidio con los tratados internacionales de libre comercio.
De allí que a la pregunta sobre si existe otro derecho que no sea de los humanos, debe responderse sin hesitaciones que sí, que existe el derecho de las personas, que tutela a las personas jurídicas en su estar en el comercio. Pero los derechos humanos son aquellos que tienen en cuenta la posibilidad del hablante, del mortal, como proyecto, como finitud. Y, como decía Heidegger es la finitud la que hace posible la causación por libertad, como causa distinta de las cuatro causas clásicas.
De lo expuesto surge que, frente a la oposición aparente de los derechos humanos como universalidad abstracta, tal como son presentados por el discurso de la Universidad, y lo singular concreto de las identidades singulares es necesario no tomar partido so pena de hacer desaparecer los derechos humanos como proceso (si nos atenemos a los derechos humanos como código) o como producto (si negamos el efecto de los derechos humanos frente a la singularidad concreta de las identidades culturales). Creo que no es necesario avanzar mucho para observar que la primera opción sirve de cobertura a las intervenciones “humanitarias” del imperialismo, mientras que la segunda da cobertura antiimperialista a los desmanes locales. En su lugar, propongo, con Zizek (2006:32), que la aparición de los derechos humanos como tales es la de la singularidad universal: “algo verdaderamente Nuevo aparece como eternidad en el tiempo, y trasciende sus condiciones materiales. Percibir un fenómeno pasado en devenir (como habría dicho Kierkegaard) es percibir lo potencial virtual en él, la chispa de eternidad de la potencialidad virtual que está ahí para siempre. Una obra verdaderamente nueva se mantiene nueva para siempre; su novedad no deja de sorprender cuando su “valor de sorprender” se disipa”.
¿Quién puede dudar del valor que para los derechos humanos tiene hoy la Revolución Francesa? Esa novedad desencaja para siempre, es siempre nueva, para los sostenedores del antiguo régimen. Pero si los logros de la revolución francesa se hubieran mantenido como código universal, sus contenidos se habrían manifestado –y de hecho así lo hicieron – como opresión. Por esto razón los derechos humanos no se cierran en sistema porque ellos son, en tanto tales, el lugar de aparición de lo Nuevo, de lo que en la sintaxis de los sistemas jurídicos se encuentra no simbolizado. Y todo sistema jurídico vigente, toda ley, necesita poner en la sombra una diferencia, una distancia, que por definición no puede aparecer. Por eso en cada sociedad lo que no aparece es negado como realidad, de allí el carácter de intrusión de lo real no simbolizable de los incontados que exigen entrar en la cuenta. De institucionalizarse, esta aparición es un simulacro, una sombra corrupta que imita la forma verdadera y pura (la solidaridad de Eva Perón era solamente teatro, frente a la verdad que significaban los viejos partidos de izquierda de la Unión democrática). Por supuesto, esta aparición nueva del sujeto portador del derecho no tenido en cuenta puede ser reprimida, pero en tanto real que aparece (empieza a simbolizarse) necesita inscribirse. Se produce entonces el retorno de lo reprimido. Frente al acontecimiento la posición conservadora es que nada ha sucedido, la subjetividad fiel, por el contrario, apuesta al retorno (aún sea en un avión negro). La posición de apertura frente a los derechos humanos del analista jurídico obliga, por la naturaleza de los mismos, a pensar sin garantías.
Hay algo descaradamente ridículo e inadecuado en la presentación de una panoplia de filósofos. Los lectores “sentimos” de alguna manera que esto no es filosofía, que una “verdadera” filosofía debe explicar sistemáticamente esa multitud de “opiniones” (posiciones), no limitarse a enumerarlas. Lo que esperamos, en suma, es que se nos informe cómo aparece una “opinión” a partir de las inconsistencias o insuficiencias de otra “opinión” hasta que la cadena de estas opiniones llega a configurarse como un todo orgánico; o, como el mismo Hegel lo habría expresado, la historia de la filosofía es ella misma parte de la filosofía, y no sólo un informe comparativo sobre si y en qué manera estas opiniones son verdaderas o falsas. (Zizek, 2006:69)
Esta crítica sobre el método adocenado de algunos manuales de historia de la filosofía es particularmente aplicable a determinados modos de exposición del derecho como un catálogo de “opiniones” de sujetos o tribunales (doctrina y jurisprudencia). Más grave aún, la primera intención del autor de toda investigación jurídica de carácter novedoso es esconder su novedad. El ejemplo más claro son las decisiones de los tribunales superiores de justicia que suelen afirmar en matices impensados la existencia de un precedente. Es que en general, el comportamiento de todos los sectores que ejercen el poder es el de esconder que el rey está desnudo, retirar la opinión del que decide de la agonística. Y es imposible dejar de señalar que en el derecho tienen una gran influencia quienes ejercen poder en el ámbito. A saber, los tribunales. Si esta práctica es discutible en el ámbito del derecho común, no cabe duda que la misma es incompatible con la naturaleza misma de los derechos humanos.
Si tomamos el pensamiento de Pascal: “La igualdad de los bienes es, sin duda, justa; pero al no poder hacer que sea forzoso obedecer a la justicia, se ha hecho que sea justo obedecer a la fuerza. Al no poder justificar la justicia, se hace necesario justificar la fuerza para que lo justo y lo fuerte permanezcan unidos y que exista la paz que es el bien soberano”, debe tenerse en cuenta que esta falta de equivalencia entre justicia y fuerza no es la consecuencia de infortunadas circunstancias que han de terminar con una parusía. La justicia es como tal fuerza justificada encarnada en un orden jurídico.
Frente a ese orden jurídico los derechos humanos se presentan como el crimen absoluto, el crimen que no se conforma con ser tal sino que exige la abolición de la ley que lo vuelve crimen. El principio de igualdad racial, por ejemplo, en la Sudáfrica del apartheid. Es lo mismo que sentían los nazis al ser juzgados por los crímenes de lesa humanidad ¿Cómo podía convertirse en un crimen lo que era legalidad del Estado? Por esta razón, la invocación de los derechos humanos no es jamás la invocación a un orden jurídico entendido como código o el resultado de la voz de los expertos, porque los derechos humanos no son otra cosa que la apertura a la insuficiencia necesaria de toda ley. Si hay algo que resulta incompatible con los derechos humanos es la sacralización del precedente pues los derechos humanos son en el ámbito jurídico, la Novedad en cuanto tal.
Ahora bien ¿Qué sentido tiene la inclusión de los derechos humanos en los tratados o en las constituciones? Quizás sirva recordar a Pablo en su epístola a los Romanos 7,7 “¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No codiciarás”. La ley es causa del conocimiento del pecado, no del pecado en sí. La inclusión de los derechos humanos importa la necesidad del conocimiento de los mismos, pero ello no puede hacer olvidar la naturaleza singular universal de los derechos humanos. La función del tratado es completar la función de la aparición del derecho humano en cuestión estableciendo lo Universal del punto, pero ello no cierra la cuestión sino que la abre a la tensión entre lo Singular de la aparición contingente en una forma particular de cultura y lo Universal que surge de la forma misma de la legalidad: Para todo A es función B.
Tropezamos a menudo con un caso particular que no “entra” plenamente en su especie universal, es decir un caso atípico. El siguiente paso es reconocer que cada particular es “atípico”, que la especie universal existe sólo en las excepciones, que hay una tensión estructural entre lo Universal y lo Particular. En este punto nos hacemos conscientes de que lo Universal ya no es un simple contenedor vacío y neutral de sus subespecies sino un ente que está en tensión con cada una de sus especies. El concepto universal adquiere de esta forma una dinámica propia. Más precisamente, lo Universal verdadero es esta misma dinámica antagonista entre lo Universal y lo Particular. Es en este punto cuando pasamos del Universal “abstracto” al “concreto”; el punto en que reconocemos que cada Particular es una excepción, y, en consecuencia, que lo Universal, lejos de contener su contenido particular lo excluye, o es excluido por él. Esta exclusión da lugar a que lo Universal mismo se convierta en particular (no es verdaderamente universal, puesto que no puede aprehender o reconocer su contenido particular), pero esta misma incapacidad es su fuerza: Lo universal se pone así, de manera simultánea como lo particular (Zizek, 2006: 69-70).
Lo universal concreto es entonces la aparición de la ley como forma impura en el caso. No hay forma que un particular coincida con la libertad sindical, por ejemplo. Pero cada aparición de casos de libertad sindical hace presente la libertad sindical como tal en una configuración nueva, no como una serie generalizada sino como medida intrínseca de su aparición. No es casual que esta aparición concreta de cualquier problema de derechos humanos necesite ser aplastada, olvidada en su aparición misma porque lo que se encuentra en juego es el Estado de Situación y sus identidades socio simbólicas con sus rangos, jerarquías y privilegios. No es posible olvidar que los derechos humanos son, en sí mismos, la aparición de lo no contado, de la plenitud aparente, qua apariencia del orden simbólico y, en particular, del orden jurídico. Siempre hay un resto no simbolizado que insiste. Y ese es el lugar y la función de los derechos humanos.
Los derechos humanos y el sujeto colectivo
Como ya se ha expresado más arriba, los derechos humanos no son los derechos de las personas ni existen como un código cerrado. De hecho, la regla de interpretación de los derechos humanos, es que ellos no se encierran en lo reconocido por los códigos o los tratados, sino que se fundan en la incompletitud, en la falta que es consustancial al viviente.
En este orden de ideas una persona jurídica nunca puede ser confundida con el sujeto titular de un derecho humano. La persona jurídica reconocida como tal por el Estado tiene a su cargo la actuación o representación de una determinada demanda fundada en los derechos humanos en el ámbito de gestión estatal. Pero ello no identifica al gestor con el sujeto protegido. El argumento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Orellano, que escinde los aspectos colectivos e individuales del derecho de huelga para atribuir el ejercicio de los aspectos colectivos al sindicato-persona jurídica, es equiparable a la decisión de un juez de familia que se negara a reconocer los derechos del niño porque el representante no realizó una petición a favor del derecho vulnerado y simplemente se dedicó a violarlo.
Si, por ejemplo, el derecho de huelga es el derecho de las “entidades gremiales”, o la demanda por hábitat o alimentación adecuado, la huelga o la demanda deja de ser un vehículo de realización de derechos humanos con una finalidad emancipadora y se convierte en un instrumento de una organización que tiende a sustituir al sujeto humano representado. De este modo, es la propia organización sindical o, en su caso, las organizaciones sociales, que se sirven a sí mismas. Aún la eucaristía en el misterio católico representa la muerte y resurrección de Cristo y lo trae a presencia, pero no tiene sentido como sacramento en tanto ingestión de pan y vino. La actuación de las organizaciones sociales (personas) es siempre vicaria de un sujeto (el colectivo) constituido desde un interés que compone los cuerpos.
El sujeto no se identifica con una sustancia (individual o colectiva) como parece desprenderse de una psicología ingenua. El sujeto es solidario del corte mayor que efectúa en las ciencias del hombre la inversión saussereana. Cuando Saussure afirma que un significante nada es sino diferencia respecto de otro significante, está cuestionando la tradición metafísica que afirma que la nada no tiene propiedades. Sobre esa afirmación se ha construido toda la onto-teología de la sustancia.
El efecto de la revolución saussereana implica que todo elemento de un sistema es tal sólo por la relación de diferencia. Es la diferencia en sí la que atribuye las propiedades de un sistema. “Existe una relación de diferencia que nada debe a las propiedades de los términos pues le es anterior” (Milner, 1996: 103). Por otra parte, el modelo saussereano recusa la determinación del signo teorizada por los lógicos de Port-Royal y que constituye aún hoy el fundamento del sentido común. Para la escuela de Port-Royal el signo es el representante de una realidad simbolizable y, al mismo tiempo, no representada. Esto implica una asimetría: es verdad que el humo es signo del fuego, pero no a la inversa.
Para Saussure, por el contrario, existe reciprocidad en los signos. No hay significado sino en la medida que hay significante; el significante no es tal sino en la medida en que hay un significado (Milner, 2003: 30).
El significante rompe, en su estructura misma, con el fundamento de la metafísica precedente y que actúa en todas las representaciones imaginarias, que puede resumirse en la sentencia de Tomás de Aquino: Omne ens est unum. Si el significante es el efecto de la diferencia pura y su ser no es otra cosa que el atravesamiento de las diferencias del sistema, la asignación de un valor uno a un ente es un efecto de la constitución imaginaria del sujeto hablante. Aquí puede apreciarse la diferencia en los modos de operación del pensamiento en el orden simbólico y en el registro imaginario. Porque los sistemas matemáticos y lógicos se afincan primordialmente en el orden simbólico, los sistemas constriñen, son coactivos respecto del lazo de pensamiento. Por el contrario, el registro imaginario, no conoce de coacción.
Si las cosas nombradas y el nombre de las cosas sólo son tales en tanto distinguidos por el valor de la cadena y la subjetividad es un efecto de la lengua, en cuyo ámbito el sujeto puede constituirse, entonces:
La sutura nombra la relación del sujeto con la cadena de su discurso; ya veremos que él figura en ésta como el elemento que falta, bajo la forma de algo que hace sus veces. Pues faltando en ella, no está pura y simplemente ausente. Sutura, por extensión, la relación en general de la falta con la estructura de la que es elemento, en tanto que implica la posición de algo que hace las veces de él. (Miller, 2003: 55).
La consecuencia de todo ello es que el sujeto no tiene identidad, que su identificación es también un efecto de estructura, en la que un significante asume, respecto del conjunto del sistema de significantes, la función de representar al sujeto y con el cual el sujeto se identifica. Hay sujeto porque es hablado en un lenguaje que preexiste al sujeto que ya le daba su lugar aún antes de que naciera. En tal sentido el sujeto es transindividual. Y porque carece de identidad es sujeto a identificarse y no una identidad. Hay identificación como proceso porque ninguna identidad lo precede, simplemente el sujeto es la diferencia respecto del sistema de enunciados que constituyen la lengua.
Si hay sujeto es por el efecto de una interpelación de estructura. Esto es lo que constata Levi-Strauss:
No sabemos ni sabremos jamás nada del origen primero de creencias y de costumbres cuyas raíces se hunden en un pasado remoto; pero en lo que respecta al presente, lo cierto es que las conductas sociales no son manifestadas espontáneamente por cada individuo bajo la influencia de emociones actuales. Los hombres no obran, en su calidad de miembros del grupo, conforme a lo que cada uno de ellos siente como individuo: cada hombre siente en función de la manera en que le ha sido permitido o prescrito comportarse. Las costumbres son dadas como normas externas, antes de engendrar sentimientos internos, y estas normas insensibles determinan los sentimientos individuales, así como las circunstancias en que podrán o deberán manifestarse. (Levi-Strauss, 2013:105-106).
El sujeto tiende a consolidarse en el enunciado, como expresión de la ex-sistencia (8) evanescente del sujeto de la enunciación.
… usar “yo pienso” como una frase completa no es legítimo, ya que exige una continuación: “Yo pienso que… (va a llover, tienes razón, vamos a ganar..)”. Según Kant, Descartes cae presa de la “subrepción de la conciencia hipostasiada”, concluye erróneamente que, en el “yo pienso” vacío que acompaña cada representación de un objeto, obtenemos una entidad fenoménica positiva, la res cogitans (un ”trozo del mundo”, en palabras de Husserl) que piensa y es transparente a sí misma en su capacidad de pensar. En otras palabras, la conciencia de sí da autopresencia y autotransparencia a la “cosa” en mí que piensa. De esta manera, se pierde la discordancia topológica entre la forma “yo pienso” y la sustancia que piensa, es decir, la distinción entre la proposición analítica sobre la identidad del sujeto lógico del pensamiento, contenido en el “yo pienso”, y la proposición sintética sobre la identidad de una persona en cuanto cosa-sustancia pensante. (Zizek, 2016:35-36).
Todo sujeto, y más particularmente el sujeto del derecho, no es una cosa del mundo fenoménico ni una máscara. El sujeto en tanto causa de sí, en tanto causación de libertad es el sujeto de la enunciación y no del enunciado. La libertad que asegura el derecho no es la opción predeterminada por lo que Kant llama determinaciones patológicas. Afirmar la existencia de una libertad desde el punto de vista jurídico es afirmar la indeterminación del sujeto respecto de lo existente, en tanto ex-siste. El sujeto es esa nada de mundo que sirve de marco a la percepción del mundo. El sujeto de la enunciación es un operador lógico vacío.
La libertad jurídica es la apertura a esa causación por libertad refractaria al discurso del amo. La libertad jurídica no obliga a la aparición del sujeto de enunciación, pero da marco a su aparición por fuera de la constricción del discurso del amo, que es el discurso del Derecho objetivo en tanto orden y que, en esa medida, toda libertad fundada en los derechos humanos, pone en cuestión. El derecho de lo conmensurable, del orden es, por el contrario, el que se aplica a las personas en tanto máscara y no al sujeto de la enunciación, que es el sujeto de los derechos humanos.
Las teorías del derecho no son otra cosa que teorías de la soberanía, comprendidas como aquellas que enuncian un discurso del orden sin fricciones en el que sujeto, unidad y ley son presupuestos. Estas teorías no tratan de explicar lo jurídico como aquello que por ser en la sociedad crea disposiciones de orden sino que se pretende una unidad fundamental, más allá de las fricciones y violencias. (Foucault; 2006, 49-66) (9)
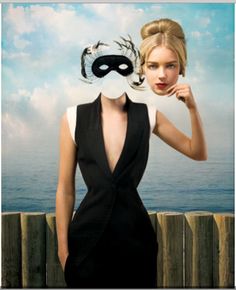
Si esto es así, la representación imaginaria del trabajador individual o del colectivo o de la “clase en sí” como ente sustancial, devela la insistencia de la metafísica de la sustancia. Es lógico que esta pervivencia metafísica pretenda reemplazar al sujeto del derecho por la persona que lo representa (sea la persona jurídica de existencia visible o la de existencia ideal), en tanto es la persona la que se presenta en los tribunales. Pero esta metonimia (de confundir la representación de la persona por el sujeto representado) no demasiado relevante en el ámbito de los derechos patrimoniales, se revela catastrófica en el ámbito de los derechos humanos. Atribuir los derechos humanos a las personas jurídicas autorizadas por el Estado ha sido en todo tiempo la llave que habilita el totalitarismo.
De una politica sobre los cuerpos a una politica de los cuerpos
Entender el derecho como hecho social impone hacerse cargo, en primer término, del reproche que Kelsen le hiciera a la formulación de Ross. En cuanto el derecho es analizado como hecho social, desaparece la norma que no puede ser expresada como tal por la descripción de las conductas. Si se pierde la normatividad del derecho se pierde la sustancia misma de constitución del objeto y el derecho se reduce a un capítulo secundario de la sociología. Sin embargo, este reproche no va dirigido a la concepción del derecho como hecho
social sino a las consecuencias teóricas que resultan de la aplicación al tejido social del punto de vista positivista. En otras palabras, no afecta el punto de partida, sino los resultados a los que arriba por la asunción de un determinado marco teórico.
El punto de vista positivista, al que Ross se pliega, parte fundamentalmente de dos preconceptos o reglas: 1) la unidimensionalidad del fenomenalismo, es decir, todo conocimiento humano se agota en los datos empíricos; 2) el nominalismo estricto, que considera a todo concepto o generalidad una simple abreviatura de hechos individuales. En estas condiciones, es obvio que el sentido debe escaparse porque el derecho, dado su carácter intersubjetivo, no puede ser captado desde el individualismo metodológico y, desde otro punto de vista, omite toda consideración crítica respecto de la misma subjetividad. En mi opinión, para la inteligencia del derecho, el hecho social que el derecho significa, es necesario desarrollar tanto la dimensión problemática de la intersubjetividad (con el conflicto entre todo y parte que no puede ser captado desde el prejuicio nominalista) como la problematicidad de la propia conciencia que establece el campo primario para el surgimiento de la intersubjetividad.
La comprensión del fenómeno jurídico es imposible desde el individualismo metodológico. El punto de partida que critico condena a: 1) afirmar que el modo de existencia de una norma es la validez, con lo que se queda sin explicación la sustancia de la validez o, en otras palabras, el espacio óntico en el que las normas existen. Alternativa idealista que se resuelve en un poder mítico; 2) Considerar exclusivamente al derecho como un sistema de obstáculos o de relaciones de fuerza con lo cual se pierde el sentido de la enunciación normativa.
El racionalismo parte de ideas innatas o evidentes y el empirismo parte de las sensaciones o de la percepción. Uno, naturaliza el “sentido común” de una sociedad determinada, el otro olvida la performación social de las sensaciones y las percepciones. Olvida que un dato sólo es tal en la medida en que está integrado en una estructura significativa. “Nada les ocurre a los hombres y a los objetos fuera de su ser material y de la materialidad del ser. Pero el hombre es precisamente esa realidad material por la que la materia recibe sus funciones humanas”(Sartre; 1995, 318).
Edward P. Thompson al caracterizar la clase social en el prólogo de “The making of the english working class”, señala precisamente la inexistencia de la clase (o cualquier otro agrupamiento humano que pueda llamarse sujeto colectivo del siguiente modo:
Hoy en día existe la tentación, siempre presente, de suponer que la clase es una cosa. Este no fue el sentido que Marx le dio en sus propios escritos de tipo histórico, aunque el error vicia muchos de los escritos “marxistas” contemporáneos. Se supone que “Eso”, la clase obrera, tiene una existencia real que se puede definir de una forma casi matemática. –Así, cuántos hombres son los que se encuentran en una cierta relación respecto de los medios de producción. Una vez que esto se asume, se hace posible deducir la conciencia de clase que “Eso” debería tener (pero raras veces posee) si tuviera clara conciencia de su posición y de los intereses reales. Hay una superestructura cultural a través de la cual el reconocimiento se desvía por caminos ineficientes. Estas distorsiones y atrasos culturales son una molestia, así que es más fácil pasar desde esta situación hacia una teoría de la sustitución: el partido, la secta o el teórico que descubre la conciencia de clase, no como es, sino como debería ser.
(…)
Si nosotros recordamos que clase es una relación y no una cosa, no podemos pensar de esta manera. “Eso” no existe, ni para tener una conciencia o un interés ideal ni para yacer, como paciente, en la mesa del Ajustador…
La cuestión, por supuesto, es cómo los individuos llegan a tener ese “rol social” y cómo una particular organización social (con sus derechos de propiedad y su estructura de autoridad) llegó a existir. Y esta es una cuestión de historia. Si nosotros paramos la historia en un determinado punto, entonces no hay clases sino una multitud de individuos con una multitud de experiencias. Pero si observamos a esos hombres a través de un período suficientemente largo de cambio social, observaremos pautas en sus relaciones, sus ideas y sus instituciones. La clase es definida por los hombres mientras viven su propia historia y, a fin de cuentas, ésta es su única definición (Thompson; 1966, 10-11) (10).
Esto lleva también a redefinir el punto de partida para el análisis del estudio del derecho. No son las normas las que determinan las conductas sino que son las conductas y valoraciones que, en su interferencia, construyen las reglas. Pero, al mismo tiempo, las conductas y valoraciones no surgen directamente de lo indeterminado sino de la propia estructura del ser que se manifiesta en las reglas. No hay entonces espacio para una dimensión del sollen ajena al sein y viceversa.
Esto es tomar la propuesta de Foucault (2006, 51): “… hay que tomar el triple punto de vista de las técnicas, su heterogeneidad y sus efectos de sometimiento, que hacen de los procedimientos de dominación la trama efectiva de las relaciones de poder y los grandes aparatos de poder”. Pero en definitiva es reconocer la herencia de Spinoza, de su panteísmo monista que echa las bases del pensamiento materialista.
Las reglas de la sociedad y la fuerza que las hace coercibles no son independientes de los sujetos que las realizan y de las expectativas que estas mismas reglas producen.
… en la medida que alguien, por fuerza o espontáneamente, transfiere a otro parte de su poder, le cederá necesariamente también, y en la misma medida, parte de su derecho. Por consiguiente, tendrá el supremo derecho sobre todos, quien posea el poder supremo, con el que puede obligarlos a todos por la fuerza o contenerlos por el miedo al supremo suplicio, que todos temen sin excepción. Y sólo mantendrá ese derecho en tanto en cuanto conserve ese poder de hacer cuanto quiera; de lo contrario, mandará en precario, y ninguno que sea más fuerte, estará obligado a obedecerle si no quiere. (Spinoza; 2003, 340)
La potestas del Soberano está siempre en zozobra. Siempre está amenazado por el conatus de la multitudo.
… las supremas potestades sólo poseen este derecho de mandar cuanto quieran, en tanto y en cuanto tienen realmente la suprema potestad; pues si la pierden, pierden, al mismo tiempo, el derecho de mandarlo todo, el cual pasa a aquél o aquellos que lo han adquirido y pueden mantenerlo. Por eso, muy rara vez puede acontecer que las supremas potestades manden cosas muy absurdas, puesto que les interesa muchísimo velar por el bien común y dirigirlo todo conforme al dictamen de la razón, a fin de velar por si mismas y conservar el mando. (Spinoza; 2003, 341-342)
Durante la preparación del presente trabajo, Alejandro Bresler me puso de resalto la distinción entre poder y potencia, objeto de una mala sinonimia. Hobbes no usa potencia (conatus) a partir de la aparición del soberano a quien le atribuye el poder (potestas). En cambio, Spinoza utiliza con más frecuencia el término potencia (conatus) y reserva el uso del término poder al soberano (potestas). Cuando Spinoza piensa en la democracia como la forma absoluta de gobierno está pensando en la composición de las potencias (conatus) de la multitud que constituyen el poder (potestas) absoluto que vuelve en la elevación de las potencias de cada humano, es decir en una mayor capacidad y, por ende, en una mayor alegría.
Por eso Arturo Jauretche decía que “El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza”. Es que la tristeza es en sí una pérdida de potencia y, por otro lado, la tristeza es la consecuencia de la pérdida de potencia.
La composición de los cuerpos es justamente una acumulación e incremento de potencia. Pero la potencia no es una abstracción matemática, es la materialidad del viviente que quiere perseverar en su ser. Es que ser humano remite directamente a la fragilidad, a la mortalidad, a la capacidad de ser afectado por el entorno o de afectarlo y, fundamentalmente, a esa capacidad de componerse.
Los seres humanos somos mortales, los únicos animales propiamente mortales en tanto sabemos de nuestra finitud. Perseverar en el ser implica asegurar las condiciones materiales de la vida. La muerte, como amenaza, no pende sólo de la espada. Nadie vive solo, se vive en comunidad.
Las condiciones materiales de reproducción de la existencia son tres: 1. Alimento; 2. Cobijo y; 3. Cultura. El modo en que se tiene acceso a éstas es lo que determina la potencia, es decir la alegría de los sujetos y toda otra necesidad humana vital se reconduce a éstas.
En tanto vivientes necesitamos reproducir nuestras condiciones biológicas de un modo adecuado a las posibilidades que la sociedad puede brindar. Llamo a esa cobertura alimento.
Al vivir en relación con un entorno externo del cual es posible hallar posibilidades para la vida o frente al cual debemos protegernos. Llamo a esa necesidad cobijo.
Finalmente, el modo particular de relacionarnos con otros y devenir humanos constituye lo que yo llamo cultura. Cuando los humanos perdemos la cultura perdemos el mundo, como lo da cuenta el muselmann de los campos de concentración, que relata Agamben (2008). La nuda vida ya no es humana cuando se pierden los lazos, cuando el sujeto es abandonado por las estructuras jurídicas y políticas. Sin cultura no hay palabra, ni pensamiento ni rostro.
Alimento, cobijo y cultura son simplemente modos de señalar áreas, pero el cobijo es también alimento y cultura y viceversa. Esto ya lo explicó Carlos Marx en los Grundrisse. Las condiciones materiales de reproducción de la existencia o el perseverar en el ser están mediados por la interacción con los otros elementos.
El hambre es hambre, pero el hambre que se satisface con carne guisada, comida con cuchillo y tenedor, es un hambre muy distinta del que devora carne cruda con ayuda de las manos, uñas y dientes. No es únicamente el objeto de consumo, lo que la producción produce no solo objetiva sino también subjetivamente. La producción crea, pues, al consumidor. La producción no solamente provee un material a la necesidad sino también una necesidad al material. Cuando el consumo emerge de su primera inmediatez y de su tosquedad natural –y el hecho de retrasarse en esta fase sería el resultado de una producción que no ha superado su tosquedad natural- es mediado como impulso por el objeto. La necesidad de éste último sentida por el consumo es creada por la percepción del objeto. El objeto de arte –de igual modo que cualquier otro producto- crea un público sensible al arte, capaz de goce estético. De modo que la producción no sólo produce un objeto para el sujeto sino también un sujeto para el objeto. (Marx; 1971, 12)
Toda carencia adquiere su carácter a partir de las significaciones sociales que configuran el contexto. En este contexto adquiere sentido el aforismo marxiano de que una sociedad sólo puede plantearse los problemas que está en condiciones de resolver. No es el carácter “objetivamente injusto” de una sociedad o su mayor “racionalidad” lo que determina el cambio de las instituciones. La India, con su sociedad de castas, puede resultar el ejemplo arquetípico de una sociedad desigual fundada en distinciones imaginarias. Sin embargo, ese régimen ha durado siglos y sólo empieza a derrumbarse como consecuencia del contacto y dominación por otra civilización con presupuestos incompatibles con los propios de la primitiva sociedad.
Nunca puede hablarse de la “mayor racionalidad” de una sociedad determinada porque cada sociedad instituye imaginariamente el tipo de “racionalidad” a la que responde. La misma lucha de clases tiene como presupuesto la construcción de un sujeto colectivo dominado capaz de significar el carácter antagónico de la distinción social en la que esa sociedad concreta se funda. No es la clase “en sí” sino la clase “para sí” la que puede ocupar el rol de sujeto antagonista. Esto se refleja en la distinción que realizan Laclau y Mouffe entre relación de subordinación, relación de opresión y relación de dominación. En la que la primera viene a significar el sometimiento de un agente respecto de las decisiones de otro; la segunda la situación del agente que, sometido al poder, la evalúa como ilegítima y abre la posibilidad de antagonismo, mientras que la tercera es la relación de ilegitimidad atribuida por un sujeto (tercero) ajeno a la relación en sí (Laclau y Mouffe; 2004, página 196).
Una carencia o una necesidad no vehiculiza al sujeto de los derechos humanos por sí, requiere devenir demanda por la mediación de la palabra. No por eso comparto la idea de estos autores que realizan a continuación: “Esto significa que no habrá relación de opresión sin la presencia de un ‘exterior’ discursivo a partir del cual el discurso de la subordinación pueda ser interrumpido”. Esta referencia al exterior omite analizar las condiciones de historicidad que son inmanentes al discurso y la condición de imaginación creadora que se encuentra al interior del carente. Las valoraciones del orden social se encuentran sobredeterminadas por las relaciones de fuerza existentes en una sociedad. Eso es cierto, pero las estrategias que adopten los agentes están siempre sometidas a experiencias que, o alteran directamente las relaciones de fuerza o crean un imaginario virtual que también indirectamente afecta las relaciones de fuerza y las condiciones de producción de los discursos. Metafóricamente lo señalaba el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez: “Los gobiernos hacen lo posible, a los pueblos les corresponde cambiar el marco de lo posible”. Expresión que da una imagen invertida, respecto de las tesis de Laclau y Mouffe sobre la producción interior o exterior de las significaciones.
Esto se encuentra vinculado al tipo de discurso que puede acompañar a una política de derechos humanos. Desde el ¿Qué hacer? la tesis del “desde afuera” ha tenido un gran predicamento en la militancia política y social. Tanto esa práctica en la promoción de los derechos humanos, como la interpretación de los derechos humanos con fundamento en la opinión de los expertos tienen en común la restauración de la idea platónica del filósofo-rey. Una política antidemocrática, es aquella que se afirma en la perennidad de las estructuras discursivas vigentes de un saber completo. Es aquella que, renegando del no-todo, se afirma en la epísteme, en el saber de los expertos y sus comisiones, en la renegación de toda voluntad que salga del barro maloliente del demos. El amo totalitario contemporáneo no tiene otro discurso que el discurso de la Universidad. Ese mismo discurso es el que esgrimía Platón, en La República, para proponer su Consejo Nocturno, el de aquellos que detentan el saber. Frente a ello, tanto en la militancia como en la interpretación la postura que favorece al advenimiento de los derechos humanos es la que encarna el discurso del analista.
Es que los derechos humanos no surgen de un más allá. Surgen de la incompletitud de cualquier sistema jurídico en la medida que, como señala Spinoza, en el pacto social no se abdica al derecho y la composición de los cuerpos, el conatus de la multitudo, hace posible la lucha para perseverar en el ser. Desde el sujeto mismo. No fueron los intelectuales los que promovieron la lucha por el hábitat adecuado desde afuera. Va a haber sujeto colectivo cuando la palabra circula entre los dominados, los carentes que en la conciencia de la carencia hacen demanda y hacen poder por el incremento de la potencia del sujeto colectivo.
Mi derecho, como decía Spinoza, es lo que puedo. Colocar la interpretación de los derechos humanos en la boca de los sabios hace a la preservación del sistema de dominación pues siempre, desde la posición del privilegio que importa también la posesión del capital cultural, importa retardar o retacear la aparición de lo nuevo que camina a hombros del sujeto colectivo desposeído. Por supuesto, esta tentativa de sutura para mantener la integridad imaginaria del sistema jurídico, no logrará detener su aparición. Los derechos humanos aparecerán siempre. Pero poner de resalto esta función de los derechos humanos no pretende solamente crear una descripción más adecuada de lo que efectivamente sustenta los sistemas jurídicos. Se trata también de ahorrar el dolor que provoca la tentativa de sutura, fundamentalmente entre los humildes. Y tampoco es posible olvidar que el intérprete no es un observador en una relación incontaminada entre sujeto y objeto. La mirada del intérprete, en su medida infinitesimal, es también una fuerza que incide en el acompañamiento de quienes en la conciencia de su carencia propician su perseverar en el ser.
Menos aún es admisible la utilización de adjetivos para no significar otra cosa que un vago tufillo a moral, como cuando se dice vivienda digna o trabajo decente, tan del gusto de las ONG y de los filántropos de toda estofa. No hay un quien que pueda calificar a una vivienda como digna o indigna o al trabajo como decente o indecente, menos aún los autodenominados académicos que no han conocido la carencia sino por informes estadísticos o por un tour caritativo. No es problema la dignidad de la vivienda o la decencia del trabajo. Las viviendas no son dignas o indignas. Son simplemente adecuadas o inadecuadas para dar cobijo. Tampoco lo es que el trabajo sea decente o indecente, solo se trata de ver la adecuación entre las condiciones en las que se presta el trabajo y su contrapartida de modo que haya acceso adecuado al alimento, al cobijo y a la cultura. Y el juicio sobre la adecuación no es de los planificadores y sabedores, es de los sujetos cuando sienten inadecuado el acceso a sus condiciones materiales de reproducción. Pero para eso, los sujetos carentes deben dejar de ser considerados objeto de la asistencia, para entenderse que son sujetos desposeídos por la estructura social. Son ellos los que deciden.
Por otra parte, el derecho humano no es a la provisión de una vivienda o un trabajo adecuado, el derecho humano es el derecho al acceso a esos bienes. Por eso, el verdadero nombre de los derechos humanos es el de la Seguridad Social. Los derechos humanos no son el ala light del derecho penal. Es todo lo que se dirige a la creación de potencia, a perseverar en el ser y a la creación del proyecto de vida de cada ser humano.
No existe un grado cero de la mirada como pretendía el liberalismo clásico (y justifica a los planificadores) cuando decía que el ser es aquello que se percibe. Por cierto, nuestra capacidad para percibir los hechos que nos rodean en esa primera mirada “ingenua”, es solidaria de los prismas y cegueras que hacen posible que cualquier orden social se constituya y sostenga.
Los siglos XIX y XX trajeron consigo la asunción de subjetividades nuevas que, en las luchas y conquistas emancipatorias mostraron que la mirada objetiva y fuera del tiempo sobre la verdad y la sociedad no era otra cosa que la perspectiva desde arriba de los dominantes de cada sociedad. Junto a esa verdad del dominante se hace presente la verdad de los pueblos sin historia, del sexo oscuro, de la fuerza de trabajo apropiada en un intercambio formalmente igual.
Sin embargo, en la batalla cultural por el sentido común, esta idea de objetividad e independencia fue agitada hasta hace pocos años por las concentraciones mediáticas. Una idea que ha sido desplazada de los círculos académicos y científicos sigue teniendo efectividad en tanto no se combata en el ámbito mismo de las subjetividades populares.
Una concepción no se transmite sin afecto. De allí la esterilidad del socialismo «científico» y la potencia emancipatoria de los movimientos sociales y las organizaciones sindicales de base. Lo que hace utópico al socialismo no es su falta de cientificidad, sino su falta de realización práctica. «Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento» (2ª tesis sobre Feuerbach). Por eso, cuando una concepción se hace cuerpo, el sentido común hegemónico tambalea y se empieza a construir una nueva hegemonía.
La respuesta de los dominantes a la crisis de sus disciplinas de verdad fue el neoliberalismo, construido sobre el relativismo, el escepticismo y el régimen de posverdad. Si toda verdad es relativa, si en nada se puede creer, ninguna emancipación tiene sentido y aunque lo dado no sea sacralizado como eterno, el único camino racional es acomodarse a lo existente para construir un nicho donde sobrevivir como emprendedor individual.
Una apuesta por la emancipación es una apuesta por la verdad. Pero ya no es la verdad como correspondencia entre el pensamiento y la cosa, sino la verdad en tanto síntoma de lo social. La verdad de una concepción se manifiesta en las marcas que deja. La verdad de la financierización de la economía son los cartoneros, los sin techo, los sin pan. La verdad habla, aunque no haya palabras que la digan. Se manifiesta entonces como marca en el cuerpo de la sociedad y de cada humano. Es ese dolor que no puede ser dicho. En palabras del Poeta Depuesto, la Patria es un dolor que no tiene bautismo.
La verdad que aparece como síntoma fija el límite del proyecto de restauración neoliberal. Aunque se pretenda cercar los contenidos de lo que puede ser dicho.
Estas resistencias de las cooperativas, de los movimientos sociales y de trabajadores desocupados, de los pueblos originarios y de las mujeres, de la sociedad civil al incremento del control policial, y de los trabajadores al aumento de los poderes empresariales en las relaciones de trabajo, a primera vista independientes, se entrecruzan, se solapan, se potencian, se confrontan.
No se trata de demandas principales o secundarias o de artilugios para distraer de los problemas económicos. Se trata de demandas auténticas, plurales. Sin embargo, pareciera que la aceptación de una demanda particular –como tal – tampoco daría la satisfacción esperada por quienes las promueven. Es que ellas dan cuenta de una crisis general en la que lo nuevo no termina de nacer porque lo viejo no termina de morir.
Lo que las articula en su particularidad es la resistencia a una política sobre los cuerpos, en la que estos son sustancia de goce, objeto de control. Es que la política sobre los cuerpos se manifiesta en una despolitización del cuerpo. Cuerpos que, si no se trata de los que dan trabajo, han de acostumbrarse a vivir en la incertidumbre y disfrutarlo. Ni el marqués de Sade fue tan claro.
En la portada del Leviatán, Hobbes manda a inscribir un hombre inmenso que porta el báculo y la espada, para simbolizar el poder material y espiritual. El cuerpo de este hombre está formado por innumerables hombrecitos. Habrá a quien le toque ser cabeza, cuerpo, brazo o pié, incluso báculo o espada. Cada uno de ellos tiene un lugar y función. Cuerpos sumisos sometidos al orden organicista. Como ejemplificara el cabecilla del golpe de estado de 1955 “Sepan ustedes que la Revolución Libertadora se hizo para que en este bendito país, el hijo de barrendero muera barrendero”.
Esta articulación es expuesta por todos los autores prerrevolucionarios, de Locke a Kant, pasando por Adam Smith y Blackstone, en el ámbito de lo doméstico. En el ámbito de lo doméstico se encuentran los hijos, que son hombres y mujeres inmaduros a los que hay que someter en su salvajismo natural, la mujer, a quien el cuerpo que se pone por naturaleza sobre ella debe dirigir y poseer y los sirvientes o trabajadores que por su falta de talento o dotes naturales han de seguir la voluntad del amo. En este ámbito de lo doméstico el pater familias es, al decir de Locke, un monarca absoluto con un poder reducido y corto. Por eso, el hogar del inglés es su castillo. Toda la lucha de la modernidad es la lucha por desabsolutizar estas relaciones de dominio, uso y goce sobre el cuerpo del otro. De los derechos del niño, a las relaciones de género al derecho del trabajo, lo que se pretende es limitar ese poder de disposición.
Una política sobre el cuerpo es lo contrario a la política de los cuerpos, la política sobre el cuerpo requiere su despolitización, su objetalización. Por eso se habla y se trata de individuos, de emprendedores, de consumidores, de víctimas solitarias. Una política sobre el cuerpo no entiende los vínculos cooperativos y pretende destruir el extendido vínculo asociativo que existe en nuestra Patria para reemplazarlo por empresarios prestadores e individuos consumidores. Es que el asociado, por ejemplo, a una cooperativa de prestación eléctrica no es sólo el comprador de un producto sino un sujeto que al decidir con otros, hace de su cuerpo y del cuerpo común un sujeto político.
El cuerpo-objeto tiene precio, algo se da para obtener, es un cuerpo integrado al circuito de intercambios, cuando no lo es de apropiación como en la violencia callejera del improperio o la violación, o de segregación, cuando se lo coloca como otro absoluto, algo que no merece ser considerado, como el cuerpo de los pueblos originarios.
El orden de los cuerpos sumisos es el de las masas, de los individuos en relación directa con el lugar de excepción, del Uno, del líder o de lo que siempre ha sido así. El sujeto-masa es el que hace lo que hay que hacer. Así sea dirigir Auschwitz.
La democracia para el consumidor-masa es la elección entre dos marcas de zapatillas. Es algo ajeno que se elige como espectador. La democracia de masas es, paradójicamente, la de un demos sin pueblo. Es el efecto de las políticas sobre el cuerpo. Las resistencias, por el contrario, se llenan de voces plurales, polifónicas, implican al sujeto como tal con sus relaciones y sus faltas. Del mismo modo, la libertad es potencia, no posibilidad de zapping. Las resistencias están llamando al Pueblo. Es la política de los cuerpos.
Los ricos sólo dan lo que tienen, es decir lo que les sobra y esa sobra empieza a circular en los intercambios. Por eso los ricos no entrarán al reino de los cielos y bajo el nombre de democracia suministran su contrario, la oligarquía.
Uno de los chistes freudianos más conocidos es más o menos así: cuando un vecino va a reclamar a otro la devolución de la tetera, éste responde “nunca me prestaste la tetera, cuando me la prestaste ya estaba rota y además ya te la devolví”.
Este modo de argumentar se hace cada vez más presente en el discurso público (es decir, publicado). El desempleo no existe, es la consecuencia de la herencia recibida y además ya ha sido superado. Este tipo de discursos es refractario al principio de contradicción y de allí su carácter enloquecedor.
Uno podría preguntarse cómo discursos tan burdamente contradictorios pueden ser convalidados en grandes públicos. Pero lo que se olvida -y en esto radican las dificultades históricas de los movimientos de izquierda para penetrar masivamente en los sectores cuyo interés se pretende representar – es que la creencia no es el resultado de una convicción racional sino, fundamentalmente de una adhesión a lo que “se sabe”. Así, se llega a justificar la detención de una dirigente social en que “se sabe” o muchos creen que cometió uno o muchos delitos indeterminados.
El sujeto de la creencia, en la que se descansa, es el sujeto interpasivo. Uno cree porque el otro cree. Esto es lo que sabe cualquier catequista. Un creyente católico, por ejemplo, no reafirma su fe en la doctrina del primer motor inmóvil, cree porque otro cree, cree porque el sacerdote X le da muestra de su fe y la comunidad de laicos en la que se integra lo acompaña en la creencia. Y en este estatuto de la creencia no hay distinciones de ideologías. De allí la importancia de la manifestación. La manifestación, en el peor de los casos pone en cuestión la “doxa” de los medios dominantes y la convierte en “ortodoxia” que, como tal, ya implica una rebaja en el estatuto de verdad pues pasa a ser una verdad junto a otras. Dos ejemplos sirven para escenificar el poder de la manifestación. Cuando en 2010 todos los medios habían creado la verdad de sentido común de la desaparición del kirchnerismo, las masivas manifestaciones de luto dejaron lo que “se sabe” en el lugar del ridículo. La misma derrota de la doxa publicada fue propinada tras el acto cumbre de la doctrina negacionista expresada en el fallo “Muiña”. El carácter multitudinario de la manifestación impuso un rechazo legislativo unánime, aún de aquellos que supieron lucirse en una foto con el cartel “nunca más a los negocios con los derechos humanos”. No son los representantes ni los textos los que preservan los derechos humanos y los acrecientan. Son los cuerpos materiales, el conatus de la multitudo.
El otro que cree es el reaseguro y garantía de mi propia creencia. Por eso es tan importante entender que la manifestación de las creencias en el espacio público ocupado por los cuerpos (nadie se manifiesta en el patio de su casa) constituye una libertad pública fundamental y precondición de la existencia de un estado democrático de derecho.
Por otra parte, mientras que el discurso científico presupone la condición hipotética de todo enunciado, cuando el discurso de poder se presenta como discurso científico, asume la variable expresada por un filósofo castrense: “la duda es la jactancia de los intelectuales”. Es que la función de estos “científicos” es la construcción de una iglesia.
Por eso los economistas neoliberales o los expertos de los comités internacionales pueden intentar vendernos trampas para capturar tigres de Bengala. En cuanto se les señala que en Argentina no hay tigres de Bengala, no se sonrojan, indican que eso demuestra su eficacia. Lo que crea creencia no es la racionalidad del enunciado sino la seguridad con la que se lo enuncia.
El problema es que estas prácticas discursivas cuando no están limitadas por reglas éticas (no me refiero a reglas morales o moralina) ponen en crisis la legitimidad de la república. Si todo vale en el proceso de autovalorización de la propia persona, ninguno de los elementos de la dignidad humana se encuentra a salvo. Es la reducción de la vida humana a nuda vida, el paso de Bios a Zoé.
El proyecto neoliberal es el de la destitución subjetiva sin reglas éticas. Un discurso perverso que, por un lado, pone en cuestión la idea misma de Ley (en tanto igualdad y alteridad entre los sujetos a los que ella se dirige) para reemplazarla por un discurso de individuos incomunicables entre sí y homogeneizados desde el discurso de reproducción del capital en el que la providencia del mercado predestina a ganadores y perdedores.
Por el otro, el precio de esa completitud imaginaria es la aparición de prácticas de culpabilización sin hechos y la pulsión escópica perversa de la transparencia frente a la cual ninguna intimidad halla resguardo. Como en el estalinismo, la defensa de la intimidad es la manifestación de que algo se quiere ocultar. Por este motivo el discurso neoliberal está en una tensión antagónica con el discurso de la Constitución y de los Derechos Humanos, en la que el sujeto de derecho no es el capital ni los sujetos valorizados, sino el sujeto del Preámbulo, el nosotros, que puede tener posteridad, es decir que pare, que está sexuado y por ello es mortal (las amebas son eternas, como la circulación del capital).
La discusión jurídica, sin mistificaciones, es la discusión sobre el sujeto de la república y la democracia. Para nosotros ese sujeto es aquél que, como ser finito y ser en falta, sufre, cree y ama. El de ellos, es el sujeto imaginario que, desde un no-lugar, observa el drama sub specie aeternitatis.
El sujeto colectivo sólo aparece cuando se politizan los cuerpos, cuando dicen “ni una menos” o, “no en nuestro nombre”. Y la condición de politización es dar lo que no se tiene, compartir la falta como se comparte el pan. De allí los términos compañero, compañera. El sujeto colectivo sólo nace como lazo con otro, del compartir la falta, solo nace como acto de amor. Es el efecto de una política de los cuerpos, de un afecto.
Lo que une las rebeldías es el pasaje del poder de unos pocos con dinero (la oligarquía) al poder de los indistintos (democracia), de las políticas sobre el cuerpo a una política de los cuerpos.
Parafraseando a Freud se puede decir, donde era la masa ha de advenir el sujeto colectivo.
NOTAS
(1) Olvidando la división materialista que también hace Aristóteles entre monarquía, como gobierno de uno, aristocracia, como el gobierno de quienes tienen la areté o mérito, la oligarquía como gobierno de los que tienen dinero y la democracia como el gobierno de los que no tienen ninguna característica en especial, modernamente diríamos, el gobierno de los nadies.
(2) La hipóstasis es un concepto de la teología católica que denota la transustanciación del pan y el vino en la carne y la sangre de cristo. Del mismo modo, el estado no es otra cosa que la composición de los cuerpos determinada por tradiciones, instituciones y maquinarias sociales. Como sabemos los argentinos, el estado bien puede ser una gavilla de criminales como sucedió entre 1976-1983.
(3) Aquí uso aparente no como algo meramente ficcional sino en cuanto aparece en el orden jurídico.
(4) Para un análisis más completo de la producción del derecho como estructura normativa descendente y su naturalización en el occidente cristiano me remito al capítulo 10 de mi tesis doctoral (Arias Gibert, 2006: 198-235), donde se pone especial énfasis en la forma de producción de esta estructura descendente del orden jurídico, reificada luego, en el producto, como la estructura natural del derecho, al punto que Kelsen la denomina estructura universal.
(5) Zizek (2004:155) señala: “Si la pospolítica de hoy es el oportunismo pragmático sin principios, entonces la reacción izquierdista predominante puede ser descripta apropiadamente como oportunismo con principios; hay una simple adhesión a viejas fórmulas (Estado de bienestar, etcétera), y se los llama principios, obviando los análisis detallados de los cambios en la situación y conservando así la propia posición del Alma Bella. La estupidez intrínseca de la izquierda de principios es claramente discernible en su acostumbrado reproche a todo análisis que proponga un cuadro más complejo de la situación, renunciando a las simples prescripciones sobre cómo actuar: No hay una clara posición en su teoría, y esto dicho por gente sin ninguna posición más que la de su oportunismo con principios”.
(6) Como en el ejemplo de Marx, tener la idea de 100 táleros no es tener los 100 táleros o, como en el cuadro de Magritte de una pipa que contiene la aclaración, esto es el marco que pone de resalto la diferencia, que “Esto no es una pipa”
(7) En este punto es tentador citar a Gramsci (1986:22-23): “…si ayer era irresponsable porque era ‘resistente’ a una voluntad extraña, hoy se siente responsable porque ya no es resistente, sino operante y necesariamente activo y emprendedor”.
(8) Utilizo ex-sistencia para indicar aquello que consiste afuera de un campo de enunciación. No en el sentido de existencia en la realidad o en el sentido existencialista del término.
(9) “…la teoría de la soberanía muestra, se pretende mostrar, como puede constituirse un poder no exactamente según la ley sino según cierta legitimidad fundamental, más fundamental que todas las leyes y puede permitir a éstas funcionar como tales” (Foucault; 2006,50).
(10) There is today an ever-present temptation to suppose that class is a thing. This was not Marx’s meaning, in his own historical writing, yet the error vitiates much latter-day “Marxist” writing. “It”, the working class, is assumed to have a real existence, which can be defined almost mathematically –so many men who stand in a certain relation to the means of production. Once this is assumed it becomes possible to deduce the class-consciousness which “it” ought to have (but seldom does have) if “it” was properly aware of its own position and real interests. There is a cultural superstructure, through which this recognition dawn in inefficient ways. The cultural “lags” and distortions are a nuisance, so that is easy to pass from this to pass form this to some theory of substitution: the party, sect, or theorist, who disclose class-consciousness, not as it is, but as it ought to be. (…) If we remember that class is a relationship, and not a thing, we cannot think in this way. “It” does not exists, either to have an ideal interests or consciousness, or to lie as a patient on the Adjustor’s table (…) The question, of course, is how the individual got to be in this “social role”, and how the particular society organization (with its property rights and structure of authority) got to be there. And these are historical questions. If we stop history at a given point, then there are no classes but simply a multitude of individuals with a multitude of experiences. But if we watch these men over an adequate period of social change, we observe patterns in their relationships, their ideas and institutions. Class is defined by men as they live their own history, and in the end, this is its only definition. La traducción castellana: La formación de la clase obrera en Inglaterra, Crítica, Barcelona, 1989, páginas XIV y XV, tiene ligeras variaciones con la traducción que aquí propongo. Deliberadamente acentúo el carácter polémico, agonístico que se encuentra en el original.
BIBLIOGRAFÍA
AGAMBEN, Giorgio (1998), Homo Sacer I. El poder soberano y la nuda vida, Valencia, Pre-textos
AGAMBEN, Giorgio, (2016), El final del poema, Buenos Aires, Adriana Hidalgo.
CLAVERO, Bartolomé (1997), Happy Constitution, Madrid, Trotta
FOUCAULT, Michel (2006), Defender la sociedad, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
HOBBES, Thomas (1999), Leviatán, Madrid.
LACLAU, Ernesto y MOUFFE, Chantal (2004), Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
LEVY-STRAUSS, Claude, Nous sommes tous des cannibales, Seuil, 2013
MARX, Karl (1971), Elementos fundamentales para la crítica de la economía política, Siglo XXI, México.
SARTRE, Jean Paul, Crítica de la Razón Dialéctica, Losada, Buenos Aires, 1995.
SPINOZA, Baruch (2003), Tratado teológico político, Alianza, Madrid.
THOMPSON, Edward P. (1966), The making of the English working class, Vintage Books, New York.
ZIZEK, Slavoj (2004), Violencia en acto. Conferencias en Buenos Aires, Buenos Aires, Paidós.
ZIZEK, Slavoj (2016), La permanencia en lo negativo, Buenos Aires, Godot.
Descubre más desde hamartia
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.