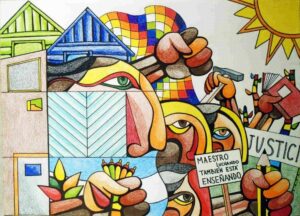AUTISMO Y NEURODIVERSIDAD: HACIA UNA INCLUSIÓN CONSCIENTE

Abril es el mes en el que se enmarca la Semana Azul para concientizar sobre TEA, el Transtorno del Espectro Autista.
Escribe: Sol Quiroga Álvarez
En el 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró que el 2 de abril se celebra el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Ahora bien, la fecha es importante, por supuesto, pero también es importante saber por qué el autismo se considera parte de las conductas neurodiversas.
En este contexto, Revista Hamartia conversó con investigadoras y becarias del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental «Dr. Horacio J. A. Rimoldi» (CIIPME) perteneciente al Conicet.
Autismo y neurodiversidad: claves para entender la diferencia
El equipo coincidió en recalcar que, actualmente, existe consenso científico en reconocer que las personas que tradicionalmente se han considerado como autistas presentan ciertas características de desarrollo neurológico diferentes, que suelen ser heredadas y se manifiestan en rasgos de conducta específicos.
Por ejemplo, tienen alta sensibilidad a los sonidos fuertes o a las luces, se “estresan” en demasía ante la posibilidad de un cambio mínimo de rutinas o necesitan estar en contacto con ciertas texturas para poder dormir.
La investigadora María Luisa Silva aclara que esa población presenta un patrón de desarrollo diferente, por lo que suelen padecer problemas de inclusión social, especialmente en instituciones, como son la escuela o ámbitos laborales.
Además, remarca que «perciben y sienten el mundo de otra forma» y «tienen diferentes modos de reaccionar ante los estímulos y un umbral de tolerancia a ciertos estímulos más bajo, lo que les produce una saturación y, a veces, eso deriva en un dolor psíquico que muestran con conductas que son mal vistas y censuradas”.
«Lo importante de este día es visibilizar la diferencia y lograr que haya socialmente mayor grado de aceptación», señala.
En este contexto, la profesora María Victoria Gasparini agrega que hay algunas características de la condición que son compartidas por toda la población con este tipo de neurodiversidad, pero otras que son específicas para cada persona, lo que hace que sea más complejo abordar la visibilización.
“Por este motivo, es necesario que se trabaje en una buena integración, pero el problema es que, actualmente, las instituciones aún no cuentan con las herramientas necesarias para que esto suceda”, afirmó.
Por su parte, la becaria María Florencia Tenaglia hizo hincapié en que hay una tendencia a relacionar el TEA con la niñez y un olvido de lo que sucede con las personas adultas: “Cuando uno habla de autismo enseguida pensamos en niños y, sin embargo, hay muchas personas que están atravesando esto en su adultez, por lo que sería importante poner el foco en lo heterogénea que es la población con esta condición”, expresó.
La importancia del diagnóstico y la falta de datos oficiales en Argentina
Al ser consultadas acerca de si hay estadísticas oficiales en la Argentina, el equipo interdisciplinario del CIIPME explica que para que existan cifras oficiales debe haber previamente un trabajo censal y que, por el momento, esta inquietud por «indagar en la proporción de población neurodiversa» no formó parte de cuestionario del último censo que se realizó en nuestro país en el año 2022, por lo que ellas trabajan con índices de prevalencia internacionales.
La becaria Sofía Iacobuzio resalta la importancia de obtener datos específicos para cada comunidad, y menciona que el equipo Cognilen está trabajando arduamente para conseguir información representativa de la población autista argentina.
En cuanto a la importancia del diagnóstico, la becaria Yamila Rubbo comenta que esta condición era considerada, tradicionalmente, de mayor prevalencia en hombres, pero, en las últimas décadas, se está focalizando en describir las características particulares del autismo en mujeres, dado que muchas pudieron acceder a un diagnóstico propio, a partir de que «consultan o llevan a las terapias a sus hijos/as o nietos/as».
Al respecto observa que «el diagnóstico a veces se piensa solo como una etiqueta y, aunque efectivamente lo es, también es algo que puede llegar a ser liberador», y añade que «lejos de romantizar el diagnóstico, pero, hablando de visibilizar, esto es lo que le permite a la persona a acceder a terapias y a derechos sociales».
Investigar para comprender mejor: el lenguaje y el espectro autista
El lenguaje es una herramienta con la que podemos “construir mundos” junto a otros. Esa construcción es social, porque se da en la interacción con los demás, pero también de forma individual, ya que resulta única para cada persona. Siempre representa un desafío, pero para quienes tienen un diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA), esos desafíos pueden ser mayores. Esta dificultad interpela a distintas disciplinas: la lingüística, la psicología, la educación y las ciencias médicas.
Estas áreas son las que abordan los miembros del equipo Cognilen, que investigan cómo ciertas estructuras del lenguaje pueden convertirse en recursos para que las personas con TEA comprendan mejor su entorno.
Cada caso presenta particularidades. Uno de los rasgos que más llama la atención, especialmente en niños, es que “parecen hablar como adultos y con corrección gramatical”, observa Silva. A partir de esto surgió una pregunta clave: ¿qué significa realmente “hablar como un adulto”?
“Si realmente hablaran como adultos, estarían constantemente tratando de construir sentido en conjunto. No se trata solo de usar bien las palabras, sino de generar un marco compartido, una representación mental común de lo que se dice”, explica.
Y agrega: “Cuando conversamos, el hablante se esfuerza por hacerse entender. No alcanza con que el otro reconozca las palabras: hace falta la seguridad de que ambos comparten la intención de lo que se está diciendo”.
Justamente, esa dimensión compartida del lenguaje —la sensibilidad hacia lo que el otro sabe, percibe o siente— suele estar afectada en personas con TEA. Una de las líneas del proyecto se enfoca en cómo emplean ciertas estructuras sintácticas. Entre ellas, las cláusulas relativas que son claves ya que permiten organizar la información y orientar al interlocutor. “Estoy estudiando cómo los chicos usan esas construcciones y cómo varía su uso a lo largo del desarrollo. El objetivo es detectar en qué se diferencia respecto del uso típico en adultos”, detalla la especialista.
Otro ejemplo de esta dimensión intersubjetiva aparece en situaciones comunicativas con desconocidos: mientras los niños con desarrollo típico tienden a anticipar que su interlocutor no comparte la misma información y, por ejemplo, aclaran: “Fulanita, mi hermana, hizo tal cosa”, un niño con TEA puede limitarse a decir “Fulanita”, sin prever que el otro no sabrá de quién se trata. Esta capacidad de considerar la perspectiva ajena —conocida en la literatura como teoría de la mente— es central en las investigaciones actuales, señala la becaria Yamila Rubbo.
Otra línea del proyecto, a cargo de la becaria Sofía Iacobuzio, explora si los niños con diagnóstico de autismo de grado 1 (anteriormente denominado Asperger) realizan atribuciones mentales y emocionales al narrar historias, y cómo lo hacen. El interrogante surgió de una observación inesperada: “En un trabajo exploratorio notamos que los chicos con TEA en nuestra muestra sí hacían asignaciones mentales. Decían, por ejemplo, que un personaje ‘amaba a otra persona’ o ‘quería algo’. Esto contrastaba con estudios previos, sobre todo en poblaciones angloparlantes, que reportaban una marcada limitación en esta habilidad”, destaca.
Para indagar en esta capacidad, analizaron narraciones orales de cuentos con diferentes cargas emocionales, enfocándose en el uso de verbos psicológicos como querer, sentir, amar; fundamentales para expresar emociones ajenas. “Buscamos identificar estrategias lingüísticas que les permitan a los niños con autismo manifestar emociones. Y hasta ahora, vemos que efectivamente realizan estas atribuciones, a diferencia de lo que ha reportado la literatura en inglés”, explica.
El análisis no se reduce a contabilizar palabras: “No hacemos un estudio puramente cuantitativo. Lo que nos interesa es si el uso de esos verbos refleja una conciencia sobre el estado mental del otro”, ejemplifica. Por caso, si un niño dice que un personaje “estaba triste” o “se sintió abandonado” por algo que ocurrió en la historia, y no solo porque lo vio llorar.
La mirada del equipo no se detiene en lo gramatical, también se extiende a las interacciones familiares y a la posibilidad de que ciertos rasgos del espectro estén presentes en madres, padres o cuidadores; no necesariamente como diagnóstico, sino como estilos de vinculación. Por eso, están desarrollando un cuestionario específico para mapear estas formas de interacción y, a futuro, crear talleres de apoyo para familias y docentes. “Además de una base genética, estos modos de vínculo generan pautas de crianza particulares”, completa María Luisa Silva.
Otra línea de trabajo estudia cómo los niños con esta forma de neurodivergencia organizan y relatan historias en comparación con pares de desarrollo típico. “La forma de narrar está relacionada con lo que decíamos antes: si pienso que el otro tiene mí misma mente, no voy a dar detalles”, aclara la becaria María Florencia Tenaglia. Así, en muchos casos, se omite información clave, no por falta de vocabulario, sino por diferencias en la percepción del interlocutor.
Estos hallazgos pueden ofrecer herramientas valiosas a docentes y profesionales para comprender mejor las necesidades comunicativas de cada niño.
Uno de los aprendizajes más significativos del equipo fue la necesidad de adaptar las metodologías a las características particulares de cada niño. “Aprendimos que dentro del espectro hay sensibilidades diversas. Hay chicos a quienes les molestan los auriculares, a otros los volúmenes fuertes o ciertas texturas. Comprender esa percepción del entorno y actuar con flexibilidad no es solo una decisión metodológica, sino también ética”, afirman con orgullo.
“Nos enfocamos en los detalles, porque lo más pequeño es lo que diferencia a cada chico dentro de esta población. Y quizás lo único que necesitamos ahora son las herramientas para abordarlo, porque las ganas, creo que las tenemos todas”, sostienen.
Para alcanzar estas conclusiones, el equipo mantiene un vínculo activo con asociaciones, escuelas y familias: “Buscamos una relación cercana, que no se perciba como una intervención extractiva. En la medida de lo posible, apuntamos a una interacción genuina”.
Detrás de cada línea de investigación hay una convicción profunda: investigar para intervenir con mayor precisión, sensibilidad y respeto. “Lo importante de estudiar este tema es justamente poder delimitar con claridad, para que las intervenciones sean realmente eficaces. No se trata de intervenir en todo, sino de saber dónde sí, dónde no, cuáles son las fortalezas y qué aspectos presentan más dificultades”, concluyen.
Para el equipo dirigido por la Dra. María Luisa Silva, del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental «Dr. Horacio J. A. Rimoldi» (CIIPME) del Conicet, hay algo que va más allá de los métodos y como sintetiza María Victoria Gasparini, otras de las referentes del proyecto: “La formación en un equipo de trabajo no es solo teórica, también es ética. Trabajar con niños, adolescentes y adultos requiere un aprendizaje que las integrantes jóvenes del equipo han incorporado profundamente”.
Descubre más desde hamartia
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.